VICTIMAS COLATERALES
Por Stephen Leather*
ANUNCIO DEL ALTO AL FUEGO DEL EJÉRCITO IRLANDÉS (31 DE AGOSTO DE 1994)
Al reconocer las posibilidades de la situación actual, y con el fin de potenciar el proceso democrático y subrayar nuestro definitivo compromiso con su éxito, la jefatura del IRA ha decidido que, a partir de la medianoche del 31 de agosto, se producirá un cese total de las operaciones militares. Todas nuestras unidades han recibido instrucciones a tal respecto.
En esta encrucijada, la jefatura del IRA saluda y felicita a nuestros voluntarios, activistas, partidarios y a los prisioneros políticos, que han apoyado la lucha contra viento y marea durante los últimos 25 años. Vuestra valentía, determinación y sacrificio han demostrado que la libertad y el deseo de paz, basados en un acuerdo justo y duradero, no pueden ser aplastados. Recordamos a todos aquellos que murieron por la libertad de Irlanda, y reiteramos nuestro compromiso con nuestros objetivos republicanos.
Nuestra lucha ha conocido muchas conquistas y avances gracias a los nacionalistas y a la firmeza democrática. Creemos que se ha creado la oportunidad de lograr un acuerdo justo y duradero. Por lo tanto, nos adentramos en una nueva situación con un espíritu de determinación y confianza, decididos a que las injusticias culpables de este conflicto sean erradicadas, y confiados en que la fuerza y la justicia de nuestra lucha alcanzarán este objetivo.
DOS AÑOS DESPUÉS (28 DE AGOSTO DE 1996)
Iban cinco en el coche, y entre todos habían matado a más de una docena de hombres. El que estaba sentado en el asiento del pasajero delantero era Joe McFee, el mayor del grupo y el más experimentado. Había matado a dos soldados británicos, tres policías y un traficante de drogas, y había dormido como un bebé después de cada asesinato. Tenía un rostro bondadoso y mejillas rubicundas, y la única señal de tensión era su tendencia a hacer crujir los nudillos.
Las nubes habían estado amenazando con lluvia mientras los hombres atravesaban Belfast Este, y ahora las primeras gotas cayeron sobre el parabrisas. Willie McEvoy accionó los limpiaparabrisas, que barrieron el cristal, dejando franjas grasientas en él. El reloj digital del salpicadero le informó que faltaban muy pocos minutos para las ocho, y había escaso tráfico en la calle. Habían elegido la hora con sumo cuidado. Lo bastante tarde para evitar la hora punta, y lo bastante pronto para que cinco hombres a bordo de un coche no atrajeran una atención que no deseaban.
—Un tiempo estupendo para los patos —masculló.
Gerry Lynn comprobó el funcionamiento de su semiautomática. Él había ideado la operación. Había investigado el objetivo y planeado el golpe, y había solicitado permiso al Consejo Militar. Se lo habían concedido sin la menor vacilación. El objetivo era una espina clavada desde hacía mucho tiempo en el costado del IRA, y sería un placer deshacerse de él. Lynn estaba sentado en el asiento trasero. Como líder del grupo, tenía derecho a ir delante, pero había querido demostrar respeto a McFee, quien había sido su mentor durante más de una década. McFee le había visto arrojando piedras y cócteles molotov contra los Land Rovers del ejército británico, y después le llevó aparte y le dijo que existían métodos más productivos de atacar al poder ocupante.

Había enseñado a Lynn a matar, y Lynn había sido un alumno aplicado. Sentado detrás de McFee iba Adrian Dunne. Tenía treinta y pocos años, todo músculos. De día trabajaba de camionero y repartía barriles de cerveza por toda la ciudad, mientras que casi todas las noches iba al gimnasio y levantaba pesas. Dunne había sido la primera elección de Lynn para la operación. Habían trabajado juntos varias veces y nunca habían surgido problemas. Dunne sacó la pistola de la funda que llevaba bajo la axila izquierda, expulsó el cargador y volvió a colocarlo en su sitio.
—Casi hemos llegado, muchachos —dijo McEvoy.
La lluvia había arreciado, de modo que aceleró el ritmo de los limpiaparabrisas. Era una buena señal, pensó Lynn. Disminuiría la visibilidad y mantendría a la gente alejada de las calles. Sacó un pasamontañas de lana negra del bolsillo y se cubrió la cara con él. Dunne hizo lo mismo.
Sentado entre Lynn y Dunne iba Noel Kinsella, el más joven del grupo, apenas un adolescente. Tenía el aspecto de un Pierce Brosnan joven, con pelo negro como el azabache y mandíbula enérgica. Respiraba con dificultad, y sus ojos paseaban entre McFee y Lynn.
—¿Estás bien, Noel? —preguntó Lynn.
—De puta madre —contestó el chico.
—Lo lleva en la sangre —dijo McFee—. Su padre se sentirá orgulloso de él.
El padre de Kinsella estaba en la cárcel de Maze, condenado a cadena perpetua por el asesinato de dos activistas de la Asociación en Defensa del Ulster.
—Ponte la máscara, muchacho —dijo Lynn—, y comprueba tu arma.
Kinsella obedeció. McEvoy detuvo el Saab con suavidad en la cuneta. Se encontraban en Casaeldona Park, un barrio de jardines bien cuidados y turismos de gama media aparcados en los caminos de entrada. Lynn había dedicado semanas a vigilar la casa semiadosada, y sabía que su propietario no salía de noche después de llegar a casa. El objetivo era cauteloso. Siempre aparcaba el coche en el garaje y utilizaba la puerta interior para entrar en casa. La sala de estar se encontraba en la parte delantera, así como el dormitorio del primer piso donde su mujer y él dormían. Su hijo pequeño dormía en la parte posterior de la casa, en una habitación que daba al amplio jardín. Una pareja anciana vivía en la casa de al lado. El marido estaba casi sordo y la mujer se desplazaba en silla de ruedas. En la casa de la derecha, los propietarios, de mediana edad, acababan de marcharse para pasar dos semanas de vacaciones en España. Nadie se interpondría entre los hombres y sus intenciones.
Lynn respiró hondo. Su corazón martilleaba en el pecho, pero de impaciencia, no de miedo o angustia. McFee se puso su pasamontañas, y después se masajeó las manos enguantadas. Miró expectante a Lynn.
—Vamos a ello —dijo Lynn—. Y recordad que Carter es un gran hijo de puta. No le dejéis margen de maniobra.
McFee bajó y se dirigió hacia la parte posterior del coche. McEvoy oprimió el botón que abría el maletero y pisó el acelerador.
—Tranquilo, Willie —le reconvino Lynn—. No estás en una carrera de fórmula uno.
McFee introdujo la mano en el maletero y sacó un mazo.
—Vamos allá —ordenó Lynn—. Vamos a cargarnos a ese hijo de puta.
Abrió la puerta del pasajero y bajó del Saab. Kinsella le siguió con la pistola pegada a la pierna. Dunne salió por el otro lado, mientras McFee bajaba por el sendero, acunando el mazo. Lynn y Kinsella le siguieron a toda prisa.
Lynn miró hacia atrás y vio que Dunne se encaminaba a la puerta principal. Había una estrecha franja de hierba entre el garaje y la valla, y McFee la siguió. Lynn indicó a Kinsella con un gesto que siguiera a McFee. El chico tenía los ojos abiertos de par en par y jadeaba. Lynn le dio un apretón en el hombro.
—Lo estás haciendo muy bien —dijo.

Kinsella corrió detrás de McFee. Lynn le siguió. En la parte posterior del garaje, la gran ventana de la cocina dominaba un pequeño patio pavimentado, pero las luces de dentro estaban apagadas. Una luz de seguridad sensible a los movimientos estaba montada en lo alto de la pared, pero McFee se detuvo antes de cruzar su campo de acción. Kinsella y Lynn se reunieron con él.
Se acuclillaron en silencio. Lynn consultó su reloj y contó los segundos. Al otro lado de la ciudad, un hombre estaría a punto de hacer una llamada desde una cabina. Esperaron. Se pusieron rígidos cuando oyeron el teléfono sonar dentro de la casa, y después alguien contestó. Dunne tocó el timbre. Emitió un zumbido. Lo volvió a tocar. Oyeron que Carter gritaba: «Ve a abrir la puerta, cariño, por favor», y Lynn hizo una seña a McFee.
Atravesó a toda prisa el patio en dirección a la cocina. La luz halógena se encendió. Oyeron a Carter hablar por teléfono, preguntar quién llamaba. McFee levantó la maza y la descargó. La madera que rodeaba la cerradura se astilló. Se apartó a un lado y entonces Lynn abrió la puerta de la cocina de una patada, y después entró corriendo con el brazo de la pistola extendido. Cuando llegó a la puerta que conducía al pasillo, vio a Carter de pie con el teléfono aplicado al oído y una expresión de sorpresa en la cara. Le apuntó con el arma al pecho.
—Cuelga el teléfono y pon las manos detrás de la cabeza.
Carter colgó.
Su mujer estaba parada junto a la puerta principal. Era cinco años más joven que su marido. Su largo pelo rojizo le enmarcaba la cara pecosa. Llevaba una bata de seda verde claro con un dragón en la espalda.
—¡Abre la puerta ya! —le gritó Lynn.
Ella extendió poco a poco una mano temblorosa hacia la cerradura.
—¡Hazlo! —ordenó Lynn, al tiempo que la apuntaba con la pistola.
La mujer giró el pomo y la puerta se abrió de golpe. Dunne la empujó hacia el pasillo, cerró la puerta de una patada y apoyó el cañón del arma debajo de su barbilla.
—No te muevas —le advirtió.
Kinsella se reunió con Lynn y apuntó su pistola al rostro de Carter.
—¡Las manos detrás de la cabeza! —gritó.
Carter obedeció.
Un niño con pijama salió de la sala de estar sosteniendo un osito de peluche de una pata.
—¿Mamá? —dijo. Se quedó boquiabierto cuando vio a los hombres enmascarados—. ¡Mamá! —gritó.
La mujer avanzó hacia él, pero Dunne la agarró del pelo.
—Quédate donde estás —la conminó.
—Deja que coja al chico —dijo Lynn—. Carter, ve a la cocina. Dunne soltó el pelo de la mujer y ella corrió hacia su hijo, le alzó y abrazó.
—No pasa nada, Timmy. No pasa nada.
—No te preocupes, Timmy —dijo Carter.
—¡A la cocina, ya! —ordenó Lynn, al tiempo que blandía su arma.
Carter retrocedió hacia la cocina y McFree cerró la puerta. Se paró delante de ella con el mazo en las manos.
—¡Largaos, hijos de puta! —chilló la esposa de Carter—. ¡Salid de mi casa!
El niño se puso a llorar.
—Estás poniendo nervioso al chico —observó Dunne, y la empujó de nuevo contra la pared.
—¡No me toques!
—Mantén la boca cerrada, o te la cerraré yo —replicó Dunne, al tiempo que levantaba su arma.
—Cálmate, Elaine —intervino Carter—. No les lleves la contraria.
—Haz lo que dice tu hombre. —Lynn continuaba apuntando al pecho de Carter con su pistola. Éste tenía las manos alzadas, pero sus ojos iban de un lado a otro en busca de algo, cualquier cosa que pudiera utilizar como arma—. Ni se te ocurra. Intenta algo, y tu mujer y tu hijo sufrirán las consecuencias.
—Escoria de mierda —replicó Carter.
—Le dijo la sartén al cazo, ¿no? —contestó Lynn.
—Robbie, diles que se vayan, por favor —suplicó Elaine.
—Te lo he advertido —dijo Dunne. Levantó la mano para golpearla, y la mujer se encogió—. Una palabra más…
—Date la vuelta, Carter —ordenó Lynn blandiendo la pistola—. Túmbate en el suelo.
—Delante de mi mujer y mi hijo no, tíos —imploró Carter—. Por el amor de Dios, tened piedad.
—Date la vuelta —repitió Lynn.
Carter obedeció. Lynn apuntó su arma a la parte posterior de la pierna izquierda de Carter y apretó el gatillo. La rótula quedó destrozada y la sangre salpicó el suelo de la cocina.
—¡No! —gritó la esposa de Carter. Sepultó la cara del niño en su cuello antes de que se pusiera a chillar—. ¡Hijos de puta! —bramó—. El osito de peluche se desprendió de las manos del pequeño y cayó al suelo.
La pierna izquierda de Carter cedió y el hombre agarró el respaldo de una silla en un intento de conservar el equilibrio.
—He dicho que te tumbes en el suelo —dijo Lynn—. Haz lo que te he dicho, joder.
Elaine fulminó con la mirada a Lynn, con el labio superior curvado en una mueca despectiva.
—Cuatro contra uno —dijo—. Ésa es vuestra forma de luchar, ¿verdad, cobardes?
(Continua página 2 – link más abajo)

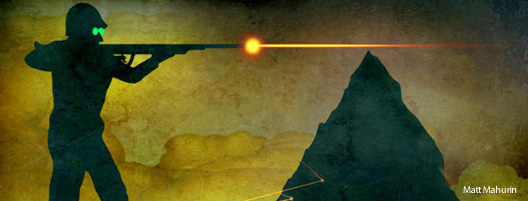
Muy buena narrativa. Felicitaciones. Chente.