ROTH: EL LAMENTABLE LAMENTO DE PORTNOY

Por Leo Castillo*
Le acaba de llegar a Philp Roth el momento de parar, cosa que él, «una fuerza de la naturaleza», como dice Eduardo Lago, se declaraba incapaz de conseguir. Roth era un torrente imparable, una crecida de río alimentada por perpetuas lluvias acezantes o deshielos polares por recalentamiento. Como llueve en octubre, «que todo lo cubre», al decir de nuestros meteorólogos silvestres, así amenazaba el incontinente Roth cubrir de letras el escenario del siglo XX, desbordarse al XXI y, como se dice de algunos por sus obras póstumas, seguir escribiendo después de muerto: «No sé adónde voy con esto, pero no puedo parar. Es así de sencillo», declaró. La muerte lo ha librado de su, según dijera él mismo, dolorosa transformación en una literatura. La populosa parroquia que erigió está alborotada de fieles repiqueteando a rebato lo ya ha dicho Borges hace sesenta y seis años a propósito de otros autores: «Como Joyce, como Goethe, como Shakespeare, como Dante, como ningún otro escritor, Francisco de Quevedo es menos un hombre que una dilatada y compleja literatura» (Quevedo, en Otras inquisiciones.) Se lo llama a Roth titán, autor de una portentosa producción novelística, y casi no hay impudicia laudatoria que ahorren sus seguidores a la hora de encomiarlo. Si hay algo más insufrible que un locuaz insubstancial, es un escritor desbocado. Esto nada tiene que ver con la civil preocupación por parecer fluido y «fácil», incluso oral gracias al buril y la lija, disimulando el esfuerzo de la composición. Librarse al galope desaforado en la confianza de una gracia o infalibilidad fincada en la aceptación de un público o mejor, clientela ya cautiva, capaz de consumir lo que su ídolo produzca, es la garantía de fracaso para todo escritor que pretenda reputación estética. Es el camino ancho que recorren ufanos autores cuyo credo, confeso o simulado, es: «te digo literalmente lo que quieres oír. Cómprame.» Si no es así, ¿qué hace que un hombre, salvo caso de masoquismo, que no hallando placer sino sufrimiento en una acción, persiste en ejecutarla durante un lapso de tiempo en que se le va la vida entera? Roth declara que no encuentra goce superior, sino sufrimiento en la creación literaria.arece que su Pastoral americana es casi de obligada lectura en las escuelas de los Estados Unidos, circunstancias que acaso explique el abrumador número de lectores de su pesada prosa, al menos en este maligno país que constriñe, mortifica a los amantes de la literatura, que precisamente debieran disponer de libertad absoluta a la hora de entregarse al ilustre ejercicio de la lectura, quizá el más intenso y alto de los placeres de la inteligencia.
Como ante una adivinanza o un asalto a mano armada, lo que busca Roth es sorprender al lector. Bueno, uno puede sorprender con exabruptos, groserías de calle, cuchufletas o hipérboles inesperadas. No encuentro que esto constituya virtud literaria ninguna, o tan siquiera propósito probo, salvo en algunas novelas policíacas que no son forzosamente las mejores del género. Consideremos este ejemplo: el recurso de exponer a la vista de un visitante una carta que queremos esconder, constituye en Una carta robada, de Poe, su más sugestivo encanto. No hay sorpresa alguna aquí, ningún sobresalto para el educado lector.
Se ha institucionalizado la costumbre de lamentar ruidosamente la denegación del premio Nobel de literatura a cada autor del vecindario en nuestro dadivoso tiempo. Queremos abrumarlos a todos de fama y demandamos premios para ellos, deseamos forrarlos a los autores. Verlos convertidos en súper estrellas del espectáculo pareciera ser la obligada retribución a ofrendarles, antes que leerlos juiciosamente. Creemos que ésta tiene que ser la respuesta del mundo a todo hombre que transmuta sus emociones, penas, intuiciones, temores y esperanzas en la alquimia del verbo de que habla Rimbaud. En lugar del loco delirio, del supremo goce de la creación artística, asumimos que la fama desmesurada es el santo Grial que busca el alma cuando se inicia en los misterios del alma humana sondeados y transmutados en la poesía o la prosa literaria. El solo vivir del trabajo literario, todavía en tiempos de Mallarmé se consideraba una quimera y que esto no se conseguía ni siquiera rebajando considerablemente el nivel estético de la obra.
Encontré El lamento de Portnoy de Roth, como una cómoda imitación de Saul Bellow; más original Bellow, más pudoroso y profundo, discreto, menos mercantil. Bellow era judío como Roth, de nacionalidad canadiense y norteamericana; vivió y escribió en el mismo escenario que Roth, observó y se preocupó de asuntos similares, sólo que antes que el autor de El lamento de Portnoy, a quien, casualmente, siempre se le están adelantando otros autores. Vivían y trataron especialmente esta condición racial en sus trabajos. Bellow, que obtuvo el Nobel, no es sin embargo un autor engullido por el público en Norteamérica y el extranjero, como ocurre con Roth, sino que es poco leído y, entre nosotros, un virtual desconocido. No pretendo ser el primero en señalar esta influencia y paralelismo. Denuncio la haraganería de Roth, recostado bajo la sombra sensible de Bellow. Afirmo que, puesto al lado de éste y Salinger, Roth es autor prescindible. Abunda en fealdades corrientes que quieren legitimar un realismo trasnochado. Bien se ve de qué manera Capote, apoyado en un hecho real, escapa magistralmente a esta suerte de realismo ingenuo: A sangre fría está lograda con una calidad de visión narrativa, una decencia literaria, en el mejor sentido de esta palabra, que Roth no solamente no alcanza jamás, sino que tampoco busca, pagado de su presunta superioridad lacerante.
Roth es la reposición norteamericana del folletín francés decimonónico, un Balzac bastante trabajoso y dégoûtant: Timeo hominem unius libri (temo al autor [al hombre] de un solo libro), escribió Tomás de Aquino, pero ante el fárrago de Roth, ¿quién teme la revelación de otra dimensión estética o filosófica de la experiencia vital? Debo recordar aquí cómo en Alfonso Reyes se ha ponderado la capacidad de síntesis como una virtud viril de la inteligencia. Todos conocemos el resabido pauca, sed bona (lo bueno, si breve, dos veces bueno): nada de esto parece haber tenido en cuenta Roth, despachando hasta una novela anual a la imprenta. Un quisquilloso músico barranquillero, tan exigente cuanto menospreciado, me dijo una noche de tragos frente a la sede centro de la universidad del Atlántico, que la inmortalidad es cuestión de respiración. Contención. A despecho de su torrencialidad, de su incontinencia prosaica, no me parece que Roth perdure lo que el sabroso Lazarillo de Tormes o Pedro Páramo. Ante sus exaltados fanáticos lamento declarar que El lamento de Portnoy me repuso la observancia de esta suerte de precepto borgiano para los lectores hedónicos: no probar suerte dos veces con autor intratable. Esta dura ascesis, esta proeza estoica, ojalá por siempre irrepetible, ya la sufrí con tres de los cuatro tomos del Cuarteto de Alejandría. Decididamente he hallado amargas, así en cine como en literatura, las sagas. Constituye para mí un inmenso alivio no haber nacido en país ni en una época en que un día se me obligare a leer a Mr. Roth ni, en general, a ningún autor que me «cargue», como denuncia del Dante el indócil Cela.
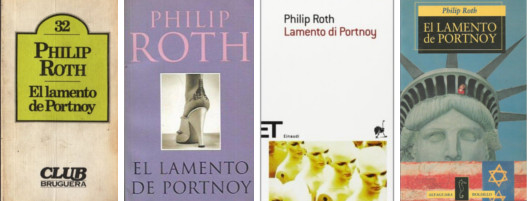
Entiendo que Roth desea descubrir que las excretas fisiológicas, las prótesis, la masturbación, entrañan un valor literario. Lo que finge ignorar, u olvida, es que Joyce ya había dejado escuchar un sonoro pedo en su tremenda novela (Ulises, capítulo XI, in fine), y que no faltan en el irlandés ni los retretes ni la masturbación: «Rasgó contundentemente por la mitad el cuento premiado y se limpió con él. Luego se ciñó los pantalones, se abrochó los tirantes y se abotonó. Tiró hacia atrás la tambaleante, bamboleante puerta del excusado y salió de las sombras al aire libre (Ulises, IV); no falta en James Joyce el picante incluso los denuestos de grueso calibre: «¡Estás más cegato que yo, hijo de la gran puta!» (capítulo X.) Aparte de precederlo en 45 años (Ulises es del año 22), las referencias escatológicas y alusiones cachondas están introducidas con un tino admirable y no restan encanto, sino que lo incrementan, a la narración de Joyce. Eso se llama talento. En Roth esto es apenas torpeza sin significación otra que el prurito realista. Si no, ¿qué importancia, qué valor en la narración tiene esa caja de dientes del padre en el baño? Por supuesto, los dientes «sonríen» (¿se fijan en la originalidad de Roth?) en la taza del retrete y «sonríen» al hijo: ¿qué otra cosa se puede esperar de esa prótesis dental, sino que «sonría»? Pero con ello Mr. Roth cree haber aportado un gran descubrimiento a la narrativa. Si Roth nos asombra o «sorprende», qué diremos entonces de Rabelais, narrando a los lectores de siglo XVI cómo Gargantúa, el sumo haragán, invertía su tiempo: «después cagaba, meaba, hacía gárgaras, eructaba, peía, bostezaba, escupía, tosía, suspiraba y estornudaba». Huelga citar la fuerte tinta de Petronius Arbiter en su Satiricón, tal el lance del falo de cuero que emplea Enotea para curar la disfunción sexual del protagonista.
Se dice que un gran autor, según nos quieren hacer ver a Roth, tendría que traer a la literatura algo de que carecía. Me parece que esto no tiene que estar referido a la técnica. Cortázar casi no es otra cosa que técnica y coloquialismo, su técnica, después de Joyce, nada notable nos aporta. Lo mismo cabe afirmar de Roth. Lo nuevo que trae cada verdadero creador es más profundo, a veces más sutil e inefable, a veces no es tan fácil de establecer por el lector corriente. Se precisa un instrumento bien afinado para detectar la novedad y excelencia de un gran escritor. Eso no está, digámoslo de una vez, al alcance de las grandes masas lectoras que consumen la mercadería que la industria de las genialidades propone, promociona, impone. El grueso público traga entero, no tiene el fino olfato de perro que exige la detección del genio creador, que suele, a menudo, pasar ante esos lectores desapercibido, desdeñado. Las joyas de la mente humana, los genuinos productos del espíritu de la narración hay que exhumarlos de entre la basura consumista del mercado público de todos los tiempos. No suelen ser tan evidentes, aunque los tengamos frecuentemente a la mano.
____________
*Leo Castillo es un reconocido escritor y cronista colombiano. Ha publicado los libros: Convite (Cuentos), Ediciones Luna y Sol, Barranquilla, 1992 Historia de un hombrecito que vendía palabras (Fábula ilustrada), Ib., Barranquilla, 1993. El otro huésped (Poesía), Editorial Antillas, Barranquilla, 1998. Al alimón Caribe (Cuentos), Cartagena de Indias, 1998. De la acera y sus aceros (Poesía), Ediciones Instituto Distrital de Cultura, Barranquilla, 2007. Labor de taracea (Novela, 2013). Tu vuelo tornasolado (Poesía, 2014). Los malditos amantes (Poesía, publicado por Sanatorio, Perú, 2014). Instrucciones para complicarme la vida (Poesía, 2015). Documental sobre Leo Castillo https://www.google.com.co/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=ciudad%20de%20letras%20documental. Colaborador de El Magazín El Espectador; El Heraldo y otros diarios del Caribe colombiano. Colaborador revistas Actual, Vía cuarenta (Barranquilla); Viceversa Magazine, Revista Baquiana (USA); copioso material en sitios Web. Correo: leocastillo@yandex.com.
