ROND POINT
Por Aquiles Cuervo*
«Yo tampoco he elegido,
pero no me quejo
pude haber sido alguien
mucho menos personal»
(Szymborska, Del montón)
Fumar, llenar sopas de letras, montar un video–club, no ir al cementerio ni al sindicato, volver al café El Tolo a ver la barra y a escuchar el ruido de Claudia y sentarme a leer en sus ojos las historias de tipos como yo, en desuso, esa iba siendo mi nueva realidad, por llamarla de algún modo. No ir más a la peluquería ni tomar solo ginebra. El tiempo, después de ella, fue dilatándose de otra manera. Un día me levantaba tarde y me tomaba toda la mañana libre, sin ocuparme de todo lo que debía escoger, botar y guardar. Una vida no se empaca, no se desecha, no se recicla, no se resuelve así como así en un par de días (eso lo había aprendido por ella). No es cuestión solo de coraje mexicano.
Cuando me levantaba tarde, salía a caminar por la montaña y le llevaba un par de galletas a los perros de los caminantes que a esa hora ya iban de vuelta. A veces me ponía a hablar con ellos —con unos y otros—, humanos y sabuesos, y fue así como un día uno de ellos me propuso ser caminador de perros. Era mucho mejor que ser conserje. Trabajaría solo en la mañana y confiaba en ganar lo suficiente para sobrevivir sin mucho apuro. Siempre me gustaron los perros. De niño mi madre me compró uno, un doberman al que llamaron sin saber por qué Danger, el mismo que se escapó sin dejar huella una semana después. Nunca pudimos encontrarlo. Pasé noches enteras mirando por la ventana, esperando que volviera y descubrí el insomnio como consecuencia de la vana espera. Toda una premonición.
Años más tarde, ya viviendo con ella, nunca nos decidimos a adoptar un niño o a recoger un perro, en parte porque mi trabajo me obligaba a viajar mucho, y también porque en su familia no se vivía con perros (eran animales de finca, cuidanderos, amigos de los conserjes…). ¡Amores perros! Nunca se nos ocurrió tampoco dejar entrar un gato, y eso que en el barrio rondaban muchos, y habría bastado con un mínimo gesto hospitalario para… en vano.
¿Una pareja convive mejor con un animal de compañía? A lo mejor el que paga los platos rotos es el perro o el gato. Mejor sería tener un pez. Silencio garantizado. Uno solo, ciego, sordo y mudo. Un pez espada. Uno al que no le importe la soledad. No, es mejor no tener animales en cautiverio. Todo esto fue lo que me impulsó a convertirme en caminador de perros. Prefería estar afuera con ellos, dar vueltas por los parques del este y sentarme a verlos correr un rato, libres, sin correa ni bozal, sin un dueño, dándoles órdenes perentorias ni chantajeándolos con el cielo de los perros y el infierno de los gatos.
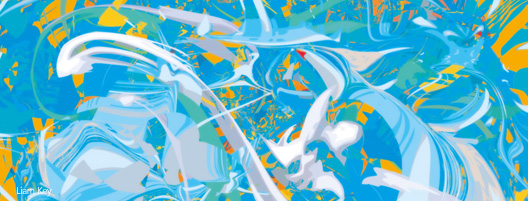
Poco a poco fui construyendo una sólida reputación entre ellos y, al ir pasando la voz, cada vez tuve más trabajo y entonces pude pasarme todo el día afuera, sin tener que planear nada más. Con esos perros no había que programar nada, todos los días eran de un sostenido presente continuo y al devolverlos uno a uno a sus casas (jaulas) ellos me olvidaban hasta el día siguiente y yo… bueno, yo les agradecía por ver en mí algo más que un conserje. No era yo el que les abría y les cerraba las puertas de sus jaulas, yo era como ellos. Por eso nos entendíamos tan bien y nunca tuve que gritarles ni castigar a ninguno. A la gente le gusta mandar; por eso tienen sirvientes y animales domésticos. Pero ella no había querido tener sirvientes ni animales. Era diferente. Solo se había casado conmigo y habíamos creado un ring side permanente donde los dos éramos árbitros, entrenadores, público, prensa, patrocinadores y claro, pugilistas.
Yo me fui acostumbrando a mi esquina, fui aprendiendo a esquivar los golpes frontales y a curarme sobre la marcha, sin quejarme ni devolver el ataque. Ella fue perfeccionando su pegada a lo largo de los años y los trofeos se fueron acumulando por el apartamento (cuando venían visitas ella los guardaba). No me costó mucho, sin embargo, adaptarme a esa vida con ella. Luego las cargas se fueron equilibrando un poco.
Yo hacía lo posible por vivir en el tren y pasaba temporadas lejos de casa. Nunca me lo reprobó. Nunca me llamó mientras estuve lejos. Pero yo, pasara lo que pasara, le seguía mandando postales de cada puerto, de cada estación en la que me detenía: miles y miles de postales que ahora están perdidas en la caja que le entregué a su sobrina. Nunca dejé de escribirle aunque ella no me respondiera una sola vez. No me preguntaba por qué seguía haciéndolo. Era una forma de decirme que todavía seguía vivo. Al escribir sentía que vivía y a la vez me sentía como un extraño, como un polizón encallado en un barco fantasma.
Varias veces los amigos del sindicato me propusieron que hiciera algo con las postales, me hablaron de hacer una exposición itinerante e incluso de escribir un libro, me pusieron en contacto con historiadores y con escritores profesionales y todos, cada uno en su estilo, me animaron a iniciar un proyecto nuevo, pero cuando yo le comentaba a ella alguna de esas ideas, por insignificante que fuera, me decía que eran sus postales y que sería ella quien decidiría qué se haría o no con ellas. Mis amigos hicieron cenas para tratar de convencerla, pero ella eludía el tema y decía que no, unas veces porque a su juicio aun no había suficiente material, o porque ya las postales eran muy viejas y se iban borrando las letras. Así era ella. Yo nunca la contradecía y mis amigos se marchaban furiosos. ¿Por qué no escribes tus propias postales y las guardas para mí?, me dijo Hernando, la última vez que hablamos del tema. Ya era tarde, incluso cuando aún estaba a tiempo, ya era tarde, le respondí, con un ligero aire kafkiano.
Pero un día el tiempo empezó a ir más deprisa: estaba casi listo para aprender a patinar; yo, todo un viejo, un desahuciado maquinista —a medias—, pensando en lanzarse calle abajo, por el último tramo de su vida. A veces pasa, rompemos ese miedo primitivo a caernos o a dejar de gatear y damos un paso, como si fuéramos barcos ebrios en altamar. A veces no sucede y las tardes languidecen irremediablemente: nos sentamos en un parque de nuestra niñez y nos aferramos a las sensaciones del pudo–ser… pude haber escrito esto antes, incluso antes de vivirlo desordenadamente. Pude haber seguido siendo un conserje. Pude haber muerto en un tren. Pude haber tenido una hija con ella… pero narrar no es recordar, es reinventar.

Un día empiezas a mirarte hacia adentro y dejas atrás la decoración de interiores y ya no puedes parar; se van confundiendo las heridas sin sanar. Se traspapelan. Ese es mi verbo favorito. Todos buscamos incesantemente nuestro verbo, uno propio, único, incomparable, tantas veces impronunciable. Sí, pude haber buscado otro verbo y no rendirme ante la evidencia de los años. Pude haberme quedado a vivir en el campo, cerca del mar. Hubiera bastado con decir NO un par de veces, pero irse o quedarse no siempre equivale a un SI o a un No. Sigo en un rond point.
____________
* Aquiles Cuervo es escritor patafísico nacido en Bogotá. Vive entre Rosario y París. Ha publicado una decena de cuentos, en concursos y revistas colombianas, chilenas y argentinas. Su proyecto principal ha sido desde hace un tiempo escribir una novela ucrónica titulada «La viudez como forma de vida», basada en los encuentros fantásmicos de Anna Dostoievski con Sofía Tolstoi en Crimea a principios del siglo XX. Su primer libro de cuentos («Lichis de Madagascar») fue publicado en enero de 2011 en la Editorial argentina El fin de la noche. Blog: https://litchisdemadagascar.blogspot.com

