VOLVER
Por Jaime A. Orrego*
A Claudio y Ruth, por su amistad
Nunca pensé que volvería. Pasaron quince años para que se cumpliera lo que por muchos años fuera un sueño. Aquella vez, mientras miraba por la ventana del avión la inmensidad de los Andes cubiertos de nieve, recordé todas las veces que lloré al pensar que nunca volvería. Hacía muchos años que había desistido de la idea. No me culpen, pues ya no tenía ningún tipo de contacto con los que fueran mis amigos en aquella época. De verdad hubiera querido verme con ellos, contarles lo que había sido mi vida en los últimos años, todos los cambios que había tenido, y lo más importante, hubiera querido decirles que con ellos viví la etapa más feliz de mi adolescencia.
* * *
La verdad no recuerdo muy claramente los motivos que llevaron a mi papá a salir del país. En aquel entonces no lo entendí. Aunque debo aclarar que estaba muy emocionado por la idea de vivir en un lugar diferente a Colombia. Siempre quise vivir en un país con estaciones. Aquella era la oportunidad de cumplir ese deseo. Los días previos al viaje fueron de muchos compromisos sociales. Nuestras noches estaban copadas con invitaciones a comidas. La verdad a los quince años tenía otras cosas por las cuales preocuparme que por las conversaciones de mis padres, pero recuerdo mucho la que tuvo mi papá con Gabriel el miércoles antes del viaje. Gabriel le dijo a mi papá que lo felicitaba por «ser tan valiente y salir del país». También le dijo que él «quisiera hacer lo mismo y dejar todos los chantajes y amenazas de lado». No le di mucha trascendencia a la conversación en aquel entonces. Después entendería la importancia de las palabras de mi tío. Siempre pensé que sería extraño que alguien que tuviera el dinero de Gabriel no estuviera amenazado.
El viernes antes del viaje fueron muchos de nuestros familiares a despedirse. Lloré bastante. La última persona que vi antes de acostarme fue Liliana. Ella vivía en el primer piso de mi edificio, mientras nosotros vivíamos en el quinto. Éramos muy amigos. Los vecinos decían que entre nosotros había algo más que una amistad. Ellos no entendían que entre Liliana y yo existía la amistad más bonita que yo he tenido. Fue muy poco lo que nos dijimos, sólo nos abrazamos y prometimos escribirnos.
Cuando llegamos al aeropuerto de Santiago era poco lo que se podía ver desde la ventana del avión. La neblina estaba muy densa y todavía hoy me pregunto cómo pudo el piloto aterrizar. Fue un viaje de nueve horas con la escala que hicimos en Guayaquil. Mi papá había arreglado todo para que una van nos llevara al hotel que quedaba en el centro de Santiago. Aquella noche fue poco lo que pude dormir. Más que por la emoción de estar en otro país, fue por los cánticos que los integrantes de «La Garra Blanca» tuvieron en las calles para animar a su selección de fútbol en el partido contra Brasil. Todos vimos el juego por televisión. Estuvo bastante apretado pero Brasil comenzó ganando con un increíble autogol y minutos antes que se acabara el partido Chile empató con un acto de viveza del «pato» Yañez y de inocencia del arquero brasileño Taffarel.
Desde la ventana del hotel se veían los Andes imponentes. Era un espectáculo maravilloso. Pienso que si yo viviera en Santiago, pasaría gran parte del día mirando los Andes. En la mañana salimos todos a montar en metro. Nunca lo habíamos hecho, entonces estábamos bastante emocionados. No había mucha gente pues era fin de semana. Mi mamá nos tomó fotos a todos que luego mandaríamos por correo a nuestros familiares en Colombia. El frío era bastante, y más para nosotros que veníamos de un clima como el de Medellín, donde la temperatura promedio es por encima de los 20 °C.
Al día siguiente, mi papá y yo fuimos a Viña del Mar a buscar un lugar para vivir. No fue fácil porque nadie quería alquilar la casa a un extranjero que no tuviera algún tipo de propiedades en el país. El ser colombianos complicaba aún más la situación. Después de dos días de búsqueda pudimos encontrar una casa que nos gustara y que además nos alquilaran. Quedaba en uno de los cerros de Viña. En frente de una plaza en la cual había árboles, columpios, y todo tipo de juegos para niños. Aún puedo recordar las veces que me senté en la esquina del parque para alcanzar a divisar a lo lejos el océano Pacífico.
El domingo en la noche, antes del primer día de clases, mi mamá estaba terminando de arreglar mi uniforme para el colegio. La verdad estaba bastante nervioso y, por primera vez, quise no haber dejado mi colegio en Medellín. No sabía cómo sería mi relación con mis futuros compañeros. El lunes fui uno de los primeros en llegar al colegio. No conocía a nadie, entonces me fui a la oficina del hermano Bernardo a quien había conocido unos días antes en mi visita con mi papá. Él me acompañó al salón de clases y me presentó a Manuel Durán quien era el único estudiante (junto conmigo) en todo el colegio. Él fue muy amable. Me dijo que casi todos en la case ya sabían que yo iba a estudiar con ellos. Aún no me explico cómo se enteraron. También me dijo que él pensó que yo iba a ser parecido a Valderrama. No entendí de quién me estaba hablando, entonces me dijo que varios de sus otros compañeros habían asumido que yo iba a tener el corte de pelo similar al del jugador de fútbol colombiano. Me hizo reír, lo cual disminuyó un poco la tensión de la conversación. Después de unos pocos minutos empezaron a llegar los estudiantes y uno a uno Manuel me presentaba a ellos como «el chilombiano». En aquel entonces no entendía por qué me llamaba así, después supe que ese era el nombre que recibía la marihuana traída de Colombia para venderse en Chile.

Lo que más me gustó de conocer a toda la clase, fue que cada una de las compañeras me saludaba con un beso en la mejilla. A las siete de la mañana sonó el timbre que indicaba el comienzo de la primera hora. No sabía donde sentarme, entonces esperé a que llegara el maestro. Francisco Pérez era el maestro de Biología a quien todos apodaban «el celulón». Me saludó de mano cuando entró y lo primero que hizo fue buscar cosas en mis bolsillos. Yo, además de la vergüenza, estaba muy confundido sobre lo que sucedía. Después de la supuesta requisa, Pérez dijo que podía entrar a la clase pues no tenía drogas. La risa de todos los estudiantes fue casi ensordecedora. Yo traté de disimular mi vergüenza e impotencia con una pequeña sonrisa. Me senté y después que «el celulón» recordó a todos mis compañeros las normas de cortesía que debían seguir conmigo, me dijo que escogiera a una de mis compañeras para que me diera una bienvenida chilena con un beso en la mejilla. Mi cara se puso totalmente roja y casi ni entendía los gritos de mis compañeros sugiriéndome a alguna de mis compañeras. Aquella vez no sabía a quién elegir, terminé por escoger a Andrea Celedón (la que después supe que apodaban «Potona Celedón») para que me diera un abrazo y un beso en la mejilla.
Ustedes podrán pensar que al final del primer día después de todas las vergüenzas que pasé, terminaría por odiar mi nuevo colegio y mis compañeros. Pero no fue así, curiosamente lo que hizo «el celulón» fue unirme más a algunos compañeros que después de la clase de Biología se acercaron a mi escritorio a decirme que no le pusiera cuidado al maestro que era bastante ordinario. Estos compañeros fueron la propia Andrea, Manuel y otro chico que se llamaba Nicolás. Fueron ellos tres los que se convirtieron en mis mejores amigos durante los seis meses que pasé en Chile.
La situación en Colombia empeoraba. Una semana después de nuestra llegada, el candidato presidencial Luis Carlos Galán fue asesinado. Este asesinato llevó al presidente Virgilio Barco a declararle la guerra abiertamente al narcotráfico. Los noticieros en Chile mostraban todos los días la impotencia del ejército y la policía colombiana para responder a los carros bomba. Recuerdo especialmente uno en Bogotá de media tonelada con la intención de matar al director del Departamento de Seguridad. El general Maza Márquez no murió pero sí cerca de cien personas que estaban a los alrededores cuando explotó el carro bomba.
La situación en Chile era muy diferente a la de Colombia. Unos meses antes de nuestra llegada hubo un plebiscito en el cual se dijo «no» a la continuidad del dictador Augusto Pinochet después de casi 17 años en el poder. Era muy poco lo que yo sabía acerca de la situación política de Chile, pero fueron Manuel, Nico y Andrea los que me explicaron lo sucedido aquel 11 de septiembre de 1973. El papá de Manuel, un marino de la armada chilena, me dio su versión del golpe militar en el cual «se rescató a la patria de las manos del comunismo». Esa tarde en la casa de Manuel, mientras tomábamos te y comíamos pan, Nico y Andrea no dijeron nada, pero camino al paradero de autobuses ellos me dieron una versión muy diferente a la del papá de Manuel. Me contaron cómo algunos de sus familiares desaparecieron al comienzo de la dictadura por formar parte de los sindicatos de las principales minas en el norte de Chile.
A medida que se acercaba el día de las elecciones presidenciales, la propaganda política se hacía más fuerte. Yo nunca había sentido que en Colombia las elecciones se vivieran de la manera como lo hacían los chilenos. Manuel, Nico y Andrea eran parte activa de las campañas presidenciales. Manuel apoyaba a Hernán Büchi, mientras Nico y Andrea se unían a todos aquellos que querían dejar atrás la dictadura y apoyaban la campaña de Patricio Aylwin. Aunque mi papá me había dicho que no debía formar parte de las manifestaciones de ninguno de los dos candidatos, yo siempre acompañaba a mis amigos a las reuniones. Me gustaban mucho los cánticos que ambas campañas tenían, aunque debo admitir que la que más me llegaba al corazón era la de Aylwin. No porque me gustara él como presidente, sino porque era la que tenía un mensaje de libertad, de esperanza.
En una de las reuniones a las que fui con Andrea conocí a Catalina Collao. Ella estudiaba en el mismo colegio de nosotros, sólo que estaba en un grado inferior al nuestro. Era más alta que yo. Su padre era de ascendencia irlandesa y el bisabuelo de su madre había llegado de Noruega a Chile después de la Primera Guerra Mundial. Me gustó desde el primer día que la vi aunque no se lo conté a Andrea esa noche. Al siguiente día me di cuenta que a Manuel le gustaba Catalina, motivo que me llevó a desistir mis intenciones de invitarla a salir.
A finales de los años ochenta eran difíciles las comunicaciones de larga distancia. Mi papá mantenía una comunicación constante con sus socios en Colombia. Antes de viajar para Chile, la empresa había comprado un fax que facilitaría los reportes de los negocios. En aquella época nos preguntábamos si podría haber un sistema de comunicación más rápido que un fax. Nuestro contacto con la familia, a diferencia de mi papá, era más lento y más tradicional. Yo comencé a escribir una carta diaria. Todos los días tenía cosas nuevas que contar, escribía casi sin importar para quién fuera. Después de unas semanas comenzamos a recibir cartas de Colombia. El primer día fue una emoción casi indescriptible; estábamos todos viendo televisión cuando el timbré sonó y como por instinto todos nos miramos. Creo que nunca antes había sonado el timbre desde que vivíamos en la casa. Mi mamá salió primero para abrir la puerta mientras que nosotros íbamos detrás de ella. Cuando abrió, nos encontramos con el cartero que nos grita «de la colombiana de la buena». Yo no entendí de lo que nos hablaba. Mi mamá, con cara de desaprobación, recibió las cartas que nos traía. Nosotros queríamos arrebatarle las cartas y comenzar a leerlas. Después que entramos a la casa, mi mamá repartió las cartas que correspondían a cada uno de nosotros y las que eran para toda la familia las leímos juntos.
El correo se convirtió en mi obsesión. Todas las tardes me sentaba en la sala en frente de la chimenea, la cual se mantenía constantemente prendida pues todavía no nos acostumbrábamos al frío, esperando a que llegara el cartero. Cuando el timbre sonaba todos salíamos corriendo para recibir las cartas. Cuando mi mamá no salía, él siempre nos gritaba desde la puerta «de la colombiana de la buena». Luego entendería que, al igual que mis compañeros del colegio, el cartero se refería a la marihuana colombiana. Normalmente leíamos en la sala las cartas que eran para todos, y luego, en mi cuarto, leía y respondía las mías. Antes de acostarme, entregaba a mi papá las cartas listas en sus respectivos sobres, para que las llevara al correo que quedaba cerca de su almacén en el centro de Viña.

Poco a poco nuestra correspondencia se fue centrando en unas pocas personas. Mi caso específico fue Liliana. Creo que ambos respondíamos las cartas inmediatamente las recibíamos, pues yo recibía cartas de ella casi cada semana. Algunas veces le escribía sin siquiera recibir la suya, ya que me era imposible esperar a que llegara su carta para contarle todas las cosas que había hecho. Esta costumbre la tuve que dejar después de un tiempo porque hubo un momento en que los dos habíamos perdido una lógica en nuestras cartas. Nuestras historias no tenían un orden cronológico y algunas veces me tocaba releer las cartas anteriores para entender lo que estaba sucediendo. Mi relación con Liliana se hizo más fuerte con la distancia. Recuerdo que nunca hablamos por teléfono mientras estuve en Chile, pero estoy seguro que ella sabía más de lo que pasaba con mi vida que el resto de mis amigos de Chile e incluso que mi familia. Cuando regresamos a Colombia, Liliana y yo destinábamos un día a la semana para releer nuestras cartas y tratar de dar un orden cronológico a todas las historias que nos contábamos.
La primera vez que vi a Catalina en el colegio me sentí un poco nervioso. No sabía cómo actuar pues, aunque me gustaba, no quería traicionar mi amistad con Manuel. Ella me reconoció y conversamos mientras estábamos en la fila de la cafetería. Luego los dos nos sentamos juntos a comer. En medio de la conversación me di cuenta que Manuel nos miraba desde el otro lado de la cafetería. Ese día él estuvo un poco distante conmigo en clase, pero al siguiente día ambos actuamos como si nada hubiera pasado. Poco a poco me acercaba más a Catalina y encontraba que teníamos más cosas en común. Trataba de evitar al máximo de estar solo con ella, por tal motivo cada que la veía siempre iba con Manuel o con Andrea. Él nunca me hablaba de lo que sentía por Catalina, pero era algo que todos sabíamos, incluso ella misma.
Yo me había prometido que respetaría los sentimientos de Manuel, y además me decía que primero estaba una amistad que cualquier cosa, pero Catalina se había convertido en una parte muy importante de mi vida. Un día fui a ayudarle a mi papá en su almacén en el centro de Viña y desde allí la llamé por teléfono. Aquella tarde le dije que nos encontráramos en frente del hotel Miramar para luego salir a caminar por la calle Perú en frente del mar. Estaba bastante nervioso aunque creo que los dos sabíamos lo que estaba a punto de suceder. Cuando comenzamos a caminar hablamos del colegio, de Aylwin, y de la fiesta que se aproximaba para el 28 de octubre. Después de llevar un tiempo caminando, con el sonido de fondo de las olas que reventaban contra las rocas a nuestra izquierda, casi sin pensarlo, Catalina y yo estábamos tomados de la mano. Luego llegamos al muelle Vergara y compramos un helado. Los dos mirábamos desde el muelle el azul del océano Pacífico mientras comíamos helado. Hoy, cuando les cuento ésto, recuerdo lo maravilloso que fue aquél momento. También entiendo por qué Pablo Neruda quiso que su casa en Valparaíso —La Sebastiana— tuviera todas sus ventanas con vista al océano Pacífico. Después que terminamos el helado nos miramos y nos besamos. No fue mi primer beso, pero me atrevería a decir que fue el primero en el que sentí amor. Eran casi las seis de la tarde y se podía ver cómo el sol se ocultaba detrás de ese océano azul que tanto enamoró a Neruda. (Continua…Página 2)

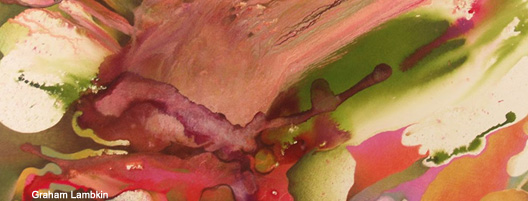
Q gratificante historia, me trajo recuerdos de cuando Nicolas…….era Nicolas. Un abrazo gigante amigo «chilombiano»