El amor, ¡ah, el amor!, la apartó parcialmente de mi vida. Vendida la casa, ultimados los detalles para que uno y otro fuéramos realmente felices, ella viajó a las playas del Mar Caribe junto a su hombre, y desde allí me escribía cartas alusivas a los años transcurridos en compañía del novelista socialdemócrata. Y al oír la frase familiar a través de la celosía: “¿Oíste eso?, capturaron a don Günter”, una respuesta inalámbrica se agitaba en mi cerebro acostumbrado a los procesos kafkianos: “La marea sigue alta, mamá. Don Brummer era un misterio insondable atrapado en las paradojas de la guerra”.

Cuatro platos fuertes
Entre los monstruos oníricos y reales capaces de estropear mi rutina como portero del edificio Gardenia, ninguno tan intenso y mimético como el Señor Ego. Venía de dos puntos simultáneos de Suramérica, contrarios por una magra cadena montañosa y una llanura de pequeñas ciudades atraídas por autobuses de dos pisos a luz solar y penumbra de luna. En Rucu Pichincha le dio por actualizar los pasos del poeta Jorge Carrera Andrade e incorporó a un ejercicio poco menos que imaginario el ascenso meditativo hacia El Panecillo, palatino, utilizado durante siglos con fines iconográficos. Se preguntaba por qué reducir los versos a tamaño oriental, cuando esa forma debía ser sobrepujada en pro del nuevo milenio, semillero de la experiencia post en porfía perenne. Tal vez escarbaba en la antigüedad los componentes de la vanguardia, aherrojada por tratados y loas derivados de la metrópoli isabelina.

Doscientos cincuenta metros abajo de Luis Britto García, detenido para tomar aire y domeñar el sudor de la mejilla, el Señor Ego había logrado reconstruir los elementos de la sala: un tornado analítico sobre el estado actual de Caracas impulsaba al poeta García al respaldo del sillón, frente a la escalera del segundo domicilio vigilado (como si tuvieran ojos) por las pinturas y el Rajatabla. Esa barbilla cana formando triángulo con los pómulos casi salientes demostraba su afición por las especies marinas e insinuaba que, dado el siguiente, éste sería un día menos prometedor en materia de bríos.
No se anunció por el timbre exterior a la altura de un dedo con arreglo al recién llegado, avanzó por el estrecho pasadizo, adosó los codos en el soporte de la recepción y desató el idioma por las papilas gustativas, cotejables con una montaña rusa y un tobogán en zona recreativa. Razones no le faltaban. Un hombre —lo era y lo seré contra la extinción de la especie— no merecía la esclavitud sempiterna. Había que cambiar por media hora, sin tartamudeces ni bloqueos. Quince años reducido a tentáculo de las puertas, contadas la de entrada, la del ascensor y la del sótano, a muñequito de goma en manos de la visita, no eran cosa de mostrar con orgullo a los telescopios fisgones. ¿Acaso no veía yo los tozudos ojos del administrador a punto de convertirme en insecto? Me correspondía estar pendiente de los ingresos, que si se trata de una cita previa, que a qué piso va, ¿conoce personalmente al doctor Donadío?, y lo de la lluvia filtrándose por debajo de la reja, Oiga, don Avellaneda, lo requerimos para un trabajo de mantenimiento, y eso que no quería detenerme en las sugerencias de las dueñas de los apartamentos, chinchorreras, suficientes para sentirme cautivado por la propuesta del Señor Ego, pronto a concederme el título de secretario privado por el tiempo invertido.

En cuanto a sus maneras, no había reproche. Lo único era la imposibilidad para precisar una forma, porque iba de modesto a pretencioso, a gigante. Venía a entrevistarse con cuatro propietarios: el del 201, el del 301, el del 401 y el del 501, poeta, pintor, cineasta y novelista escandaloso. Este hijo adoptivo de “Moscolini” empleaba el libre desarrollo de la personalidad en enamorar sicarios de barriada y azotar la espalda inestable de la iglesia romana En estricta ejecución del nuevo cargo conduje a mi jefe por el ascensor hasta el estudio del poeta Valdivieso, cuatro meses confinado detrás del escritorio en dura guerra con las estrellas. Ni decir del astro rey, de las mañanas agonizantes en las calles impropias. El Señor Ego no usó el puño en la superficie temporal de la poterna. La entrada se ofrecía a mis ojos con la liberalidad de una cortesana abierta de pelos a los congresistas. Un intercambio de abrazos, miradas y palabras me llevó a tomar nota del desenlace. Triste como una pasa recusada por sus pares, el poeta seguía expósito de la musa que lo tenía a un tris de culminar su obra maestra. Solo faltaba el sabio consejo del visitante, repechado en la butaca de la sala de espera.
Glotón sin ambages, mi jefe dejaba al destocado un rosario de mandíbulas anfibias. Fauces de cocodrilo, de hipopótamo, de babilla amazónica, no apantallaban la sotana de aventajado en versificación castiza, menos ante alguien que se proponía ridiculizar la poesía de César Vallejo. Hablaron fino y rápido, uno y otro en consecuente superación de sí mismos, y entre fonema y monema escuché al Señor Ego una ínclita disertación sobre el método utilizado por Jorge Carrera Andrade en sus lecciones minimalistas de filosofía. Cerrado de mollera por los puntos laterales de un ciudadano intratable, el poeta Valdivieso se sirvió de banquete con una oda a la papaya. El visitante adoptó la forma novedosa de Dalái Lama, sorbió el aire alrededor y engulló a la presa en cuarenta y nueve segundos. El resultado fue un tenue aumento abdominal y un adelanto rápido de la membrana gustativa. Las escalas entre la segunda y tercera plantas no le alcanzaron para repetir Oda a la cebolla, del lamentado y no siempre trashumante Pablo Neruda.
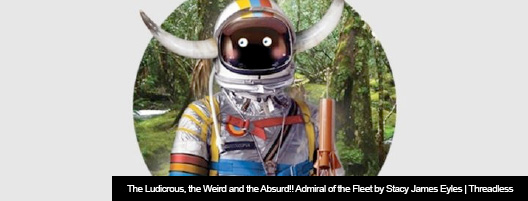
Leída el acta de la entrevista, secretario y contratista procedimos a invadir el taller del maestro Fiorillo, jaspeado de la cabeza al bisel del zapato, como si las ninfas postmodernas no tuvieran lisonjas disponibles a las cinco y cuarenta de la tarde. Con rostro ya de fauno, ora de Radamantis, el Señor Ego remiró la cúpula de la capilla consagrada a McNorfi, un pintor al que le faltaban ochenta años por nacer y que sería, si los progenitores cumplían, el genio del siglo XXII para los países en vías de oposición. Al pintor le pareció imperdonable la falta de saludo. Sus amistades, espoletas de la nave reconstruida, se reportaban a la recepción con un ramo de rosas. Ni el derecho internacional le daría la razón al consejero, revisor fiscal del certamen plástico suspendido a escasas dos pinceladas irrebatibles. Ése era el teorema. ¿Cómo completar la obra de anticipación sin el parecer del perro viejo? Por algo había hecho girar seis veces el disco del teléfono, a la caza de una respuesta positiva. Con hambre de dos semanas, el monstruo se habría comido sus propios brazos y piernas si los cuatro encartados no hubieran acudido al roce social para salir del apuro.
Había que pagar el precio de la fama. Un millón de trabajadores de la cultura se sentirían orgullosos de tener al entrevistador a medio metro entre el buen juicio y la compensación deseada. El maestro hablaba hasta por los codos del trabajo incomprendido. Todas sus explicaciones semejaban una dosis de justificación por el delito cometido contra las paredes y el lienzo. El Señor Ego lo dejó hacer. Prefirió mostrarme la fotografía de su novia, estudiante de diseño gráfico que vivía cerca al Chorro de Quevedo, envuelta en un romance etílico del que no había escapatoria. Aquí la cabeza de mi amo portaba serpientes venenosas. Blanco del amor herido en carne propia, el retocador sucumbió acribillado por la crítica. Prever el fracaso de una obra creada ochenta años después de las dos últimas pinceladas equivalía a desperdiciar la sabia reflexión del erudito. El tipo a considerar era Jean Gimpel. Si alguna vez al pintor le daba por consultar la cuenta bancaria, valía recomendar un libro de aventuras titulado Contra el arte y los artistas. Ingrato, preciado, el hombre del 301 se aferró a los pésimos modales. Absurdo. De cualquier modo habría entrado al estómago del rumiante, que empezaba a incomodarme.
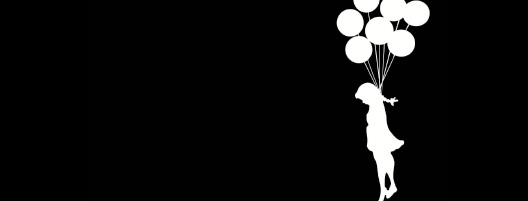
No permitió la lectura del acta. Él me había contratado como secretario presencial, no para hacer las veces de lector y amanuense. Catorce empujones en la espalda obraron lo indecible. Una mano clandestina abrió la puerta del 401 y entramos, jadeantes, a una sala de cine. La historia parecía sencilla: una babosa negra cabalgaba sobre el caparazón de un armadillo consternado. La mayor ambición de éste era quitarse de encima al engendro de los humedales, dedicado a filosofar en torno a la persistencia, madre custodia de las hipótesis. Si ella conseguía cubrir los treinta centímetros elípticos en dos horas de viaje, sin duda sería candidata al premio Óscar en la modalidad de los gasterópodos. El debate entre los comandos antagónicos resultaba escurridizo, no porque los personajes olvidaran los cursos de actuación sino por intervención directa del dueño del apartamento.
Un realizador guarnecido con el nombre de Óscar, acoquinado en la oscuridad insegura, lloraba con la frente apoyada en el hombro del espectador estrella, deponente de los errores técnicos de la película, en su orden:
- Sex-appeal fuera del interés actoral.
- Claudicación episódica de la babosa con final narcisista.
- Ausencia imprevista de escenas destructivas.
Una cuarta perla sacaba a flote el peor descuido en glebas comunes a la filmografía: Toda película, además del diálogo cifrado, sincronizaba música y sonido, movimientos pasivos y emotivos. “Vendí el auto, la casa de mi suegra y una magnífica colección de Ava Gardner, luego existo”, susurró el cineasta al oído espléndido del Señor Ego. A partir de la exhibición no había subterfugio. Las fauces se abrieron de derecha a siniestra, recobraron vigor y el cuerpo del habitante pasó a la garganta mañosa. La luz repentina delineó las suelas gastadas de los zapatos marca Corso, expuestos en los almacenes de ocho de la mañana a diez de la noche. No alcanzó a salvarse el nombre estampado al comienzo del rollo, devorado por el esófago en formato de cilindro rotatorio. Lástima, me caían bien el viejo Valdi y el doctor Century: ¿Cuándo podemos leer el libro de hipersonetos? ¿Veremos la película en los próximos días? Y ellos: Sólo falta la mirada del crítico… Después de la visita del Señor Ego…

¿Decía que empezaba a fastidiarme? El abdomen respiraba con dificultad, oscilaba. Mi patrón quería permanecer de pie, recostado a la pared del corredor. Arrastré una de las sillas de la sala y lo invité a tomar asiento. Sometí su capacidad de aguante a un alegato intencional con miras a tomar en serio la tecnología. El edificio, no digamos entramado de jaulas, disponía de un ascensor amplio, usado para subir del primero al segundo nivel. Luego, quizás confiados en la potencia de nuestros músculos, habíamos renunciado a la prebenda. Comprendido el raciocinio —su deber era meter basa en los argumentos de fondo—, podíamos prepararnos para llegar a…
Libros, autógrafos, volúmenes empotrados en los estantes rodeaban al novelista. Doblado sobre la página tres mil (la saga comprendía cuarenta tomos en prosa fulgurante), roncaba, silbaba, transmitía elogios a los francotiradores. Enterado de tamaña pompa, el visitante pronunció en voz baja los títulos de la señora Rowling, del señor Asimov y de la señora… Despepitado, en términos freudianos incautado por la neurosis, Radam Al Fonseca, ilustre narrador de la firma Ormas of City, sacudió el edificio con los nombres de Corín Tellado y Marcial Lafuente Estefanía, pistolero, caza-recompensas, pionero del Puente de Brooklyn y de su majestad Las Vegas.
Del vientre del monstruo surgía un rumor de venganza. Dante (tampoco Balzac, Tolstoi e IsidoreDucasse perdieron la iniciativa) descendió a las profundidades del infierno con la idea plausible de transferir a la humanidad la cecina de las águilas. Agotadas por el gremio lector la imaginería de la señora Rowling y las fotonovelas de Corín Tellado, la firma de la paz en el Medio Oriente serviría de escollera a los excesos literarios de Radam Al Fonseca, uno de los doscientos treinta aspirantes al Premio Mike Tyson de arquitectura silábica.

En respuesta al criticismo, el novelista declaró que él jamás había golpeado a la esposa, ni por celos ni por bronca distinta. Motivo astronómico: no tenía esposa. Las mujeres carecían de un cerebro digno de cualquier estima. De ser coronado con la bendición de los jueces, en los próximos meses presentaría en sociedad a su verdadero novio, lector oculto de las cincuenta novelas publicadas hasta la fecha. En intimidad festiva comentaban lo lindo que sería meter sus penes divergentes en la cavidad intestinal de un bebé de seis meses, jijijí, algo tan hermoso como escribirle una carta al fiscal general de la nación para felicitarlo por las bajas ocasionadas en el bando enemigo. Había leído siete tomos sobre los crímenes del cristianismo y fue contratado por treinta bibliotecas locales, donde recitó los contenidos temáticos con el desenfado de los memoriosos. Las ánimas del purgatorio le habían concedido la medalla al mérito Gran Provocador, necesaria en épocas secuestradas por la guerrilla.
El señor Ego sopesó la evidencia. Descubierto el calamitoso semblante de Misiá Pedofilia, Radam Al Fonseca no pudo suplantar el Yo Narrador de Marcial Lafuente Estefanía. En menos de lo que dura un dicterio, mi amo lo embauló de un bostezo y avanzó hacia mí convertido en una bola carnívora. Lo remolqué hasta la rejilla de la tubería interna del edificio, soltó una bocanada fétida y se disolvió en las moléculas de las cuatro expresiones artísticas. Desde el ascensor escuché la baba negra deslizándose hacia la cañería subterránea. No tardé en ocupar la silla de la recepción. Alguien llamó por teléfono. Era el poeta Luis Britto García en la cabina internacional, preocupado por la salud de nuestros creadores.

_________
*José Martínez Sánchez nació en Aguadas, departamento de Caldas, Colombia, en 1955. Poeta, narrador y ensayista. Premiado y seleccionado en varios concursos nacionales de cuento. Premio nacional de cuento Fundación Testimonio (1984), premio nacional de Literatura Infantil (1990), mención de honor en el certamen internacional de cuento del Círculo de Escritores y Poetas Iberoamericanos de Nueva York (1998). Ha sido colaborador en diferentes revistas y suplementos literarios del país y del exterior. Autor de los libros Alguien ahí en la oscuridad y otras trece narraciones (Editorial Universidad de Antioquia, 2003), Palabras del apóstata (Poesía, 2006), Parvulario de náufrago (Poesía, Editorial Caza de Libros, Ibagué, 2010). Informe de cordillera (Cuentos 1983-2008, Ediciones Cátedra Pedagógica, Bogotá, 2014). Un adiós para Silvana (Novela, Collage Editores, Bogotá, 2014). Incluido en las antologías mexicanas Abrevadero de dinosaurios y Alas de lluvia, preparadas por Eduardo Villegas Guevara. En el 2009, Buenos Aires, Argentina, aparece su libro Opiniones de un fumador de cebolla y otros anarcorrelatos.
