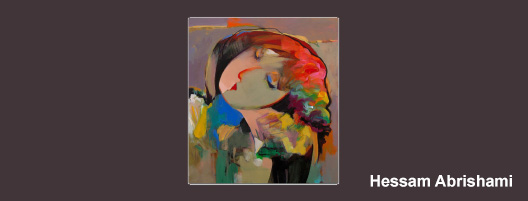MARÍA DEL SOFÁ
Por Jennifer Herrán Duarte*
A María la ventana le contaba muchas cosas. Le hablaba de doña Uva, de Linda la esposa del carnicero, del señor de los pollos y de la señora que vendía chicharrón. También le hablaba de Harold, el muchacho de la cigarrería que se volvió mi amigo. La ventana le avisaba de visitas, de premoniciones; cuando se asomaba podía ver desde la esquina de Don Pedro que ya me acercaba con mi uniforme de diario, cansada del colegio y con ganas de verla. María era mi abuela y dedicó cada minuto de su existencia a enseñarme lo esencial. Ella siempre me dijo «¡estudie, mija!, la vida es muy difícil y a los hombres les toca muy fácil». Todavía me acuerdo lo mucho que lloró cuando me gradué del colegio y el pecho que sacó con Leonor, su única amiga del barrio, cuando me gradué de la universidad. Se levantaba más o menos entre las cinco y las seis de la mañana, dependiendo del estado de ánimo o el frío de Bogotá. Aunque a veces iba a buscarme para que la acompañara en la madrugada a tomar café con pan y hablar hasta que apareciera el primer rayo de luz. Cuando me despertaba a diario, lo primero que olía en mi habitación era café con matices de mora sancochada para los helados. Su casa siempre fue un espacio para experimentar emprendimientos gastronómicos; de hecho, lo que sé de cocina es resultado de sus largas lecciones sobre comida.
Su negocio más estable fue la heladería. Era muy conocida en el barrio. La clientela pasaba todos los días sin importar la hora. A veces a las siete de la noche se escuchaban dos golpes en el portón y sabíamos que eran los niños de la vuelta que venían por dos helados para cinco. Decían que ellos aguantaban hambre y que su casa era paupérrima. Yo no creía esas historias, a la gente del barrio le gustaba hablar mucho del prójimo. En todo caso, sus helados dejaban la sensación en el paladar de aquello que es cercano, que nos familiariza. Vivíamos en el barrio La Merced del norte. Era un sector popular, pero me gustaba, se sentía tan propio. Las calles, los locales, el colegio, todo era pintoresco. Viví los mejores años de mi vida en este sector. Toda la zona conocía a María, especialmente por su carácter; los pocos amigos que tuve, se sorteaban el timbre. Cuando ella se asomaba, todos se escondían dejando al ganador del premio dando la cara por tal impertinencia. Recuerdo cuando le decían: «¡Señora Inés, buenas noches! ¿Puede salir Jennifer?» Ella respondía en tono seco y enfático: «¡No tiene permiso hoy!», y se entraba sin dar explicaciones.
Nunca peleamos por esto, disfrutaba estar con ella cada segundo de mi infancia y adolescencia. Todo el tiempo hablábamos, el silencio entre las dos era muy remoto. Cuando estábamos calladas era señal de que habíamos discutido; las pocas veces que esto pasaba ambas poníamos los puntos sobre las íes. Decían que ambas éramos fuego y que torear en nuestras plazas no era tan fácil. En general, los días eran intensos. Era impredecible: de momento estábamos viendo la novela y se levantaba diciendo: «¡Se acabó la pereza!, ¡vamos a hacer arepas!» Con ella las cosas eran de muchos niveles: hoy con los helados, mañana con una frijolada para toda la familia, al día siguiente encamadas viendo canales de animalitos. Los días de visitas se tornaban algo caóticos porque ella era la mejor anfitriona. Se encargaba de hacer sentir a las personas como en su casa y el que fuera por más de un día, salía de la casa con unos kilos de más. Los viernes de jugarreta eran increíbles, venían a casa mis tías y jugaban parqués hasta las seis de la mañana. La antesala del evento era el chocolate en agua con papa salada y carne frita. Era manjar de dioses.
Su compañera más fuerte en mis días adultos fue la sopa de cebada. Salía de la universidad Santo Tomás a las cinco y media de la tarde, hacía roña con mis amigos y luego de no tener nada más que hablar con ellos, caminaba de la sede de la 72 hasta la casa, casi siempre con el drama amoroso a flor de piel. Los días más difíciles llegaba trasfigurada y me recibía con un abrazo y la gran frase: «¿qué tiene la ratona? ¡Nada que no solucione la sopa de granitos!» Yo me sentía tan confortada entre cada bocado, en especial si lo acompañaba de un beso en la frente.
Siempre fue tan consentidora, al punto de generarme resabios como el tetero hasta los once años. Recuerdo que llegaba del colegio y me acostaba después del almuerzo con una teterada de Bienestarina. Mi prima, de las más amadas por la abuela, estudiaba en el colegio público del barrio y llegada con bolsas de Bienestarina que María preparaba con un arte único. Todas las personas que me conocen dicen «¡cómo podías comer algo tan feo!», pero no saben que en manos de ella todo sabía a gloria. Yo le decía Inés, pero luego de su muerte no sé por qué la empecé a llamar María, quizás porque su primer nombre me acerca más al cielo donde creo que está. Cuando era niña me gustaba ver el atardecer en su ventana. Un día me invadió la tristeza y rompí en llanto. Cuando ella se dio cuenta, llegó a mi encuentro diciendo: «¿por qué está llorando mi chinita?» Yo con agonía en la garganta le respondí: «¿qué voy a hacer sin ti cuando te mueras?» Ante tal cuestionamiento existencial, ella dio una contrarrespuesta que se grabó en mi corazón y me consoló continuamente en el periodo más escabroso de su duelo: «¡allá, en esa nube, allá la espero!» De hecho, siempre que recuerdo este momento me quedo corta, se me acaban el aliento y las palabras.
Yo la soñé una vez. Fue tan real como la vida y la muerte. En el sueño, estando en un encuentro de amigas, sonaba mi celular; cuando contestaba era ella. En aquella ensoñación me dijo cuatro cosas que me convencieron de su presencia: «¡mija, estoy bien! En el lugar donde estoy usted no puede estar, pero pronto nos veremos. ¡Pórtese juiciosa! Pórtese juiciosa». Ella sabía que yo era un ser demandante. Esto para una mujer en un mundo con tan pocos espacios para ser nosotras mismas es peligroso. Portarme juiciosa era lo único que a diario no hacía y lo que, en el fondo, con esa risa ronca y picarona era lo que más amaba de mí. Mi yo tan parecido a ella, nuestra singularidad.
Tal vez esto fue complejo de entender para los demás, siempre estuvieron presentes en su vida y le bastaba abrir sus brazos para calentar el corazón del que llegara a su casa. Ese lugar común era especial, inquebrantable. El día que nací, mis abuelas materna y paterna se dieron al encuentro en la sala de espera. Enriqueta para cortar la tensión del momento le preguntó: «¿será niño o niña?» Inés con su forma de atender estas preguntas le respondió: «¡por supuesto es una niña!» La abuela Enriqueta, que era corta en sus conversaciones, dijo: «¡En todo caso será igualita a usted, téngalo por seguro!» Con la sabiduría del que puede predecir los buenos tiempos, mi abuela tenía la razón, María y yo fuimos como gotas de agua, como una sola. Aun cuando me miro al espejo la veo a ella en mi postura, en mi determinación, en mi lucha.

Un día antes de morir, como todos los días en esos tiempos, salí del trabajo, tomé Transmilenio, llegué a la Méderi y me dirigí a la unidad de cuidados intensivos. Fueron momentos difíciles para toda la familia, un sismo de magnitud cinco, pero de las ruinas que dejó su partida se han reconstruido los mejores encuentros, especialmente el de las mujeres: nos convertimos en comadres, en aquelarre. No importa la distancia, cuando nos vemos somos un puto espectáculo, brillamos con su luz que ahora es propia. Pero volviendo al punto, ese dieciséis de mayo llegué como de costumbre a verla. Cuando fue mi turno, entré, le besé la frente y dije: «¡hola, Inés, ya llegué!» Ese era mi saludo desde que tenía uso de razón. Nunca le molestó que le dijera por su nombre porque no era el único que usaba, la llamaba de muchas formas: abuela, abuelita, vieja, ratona. La llamé como me dio la gana y eso le encantaba. Siempre alzaba las cejas y torcía la boca cuando solo decía hola, le parecía grosero.
Estando con ella después del saludo, saqué una muñeca de trapo del bolso. Era especial y logré sacarla de la casa a escondidas de todos. Esta muñeca tiene una historia muy particular porque la conseguí en uno de los viajes que hice con mi esposo. Estábamos por la carretera de Guatavita y mientras le contaba al flaco lo mucho que la abuela disfrutaba pueblear, vimos un lugar escondido que exhibía a través de un vidrio muñecas. Con mi anterior pareja le habíamos regalado una pelirroja que llamó Jifer, apodo de cariño que me tenían algunos miembros de la familia. Era su muñeca favorita, pero yo rezongaba cuando la veía, odiaba que trajera a colación al susodicho que ya no era ni sería. Entonces en un impulso de gracia, le dije a mi esposo: «¡para, quiero ver las muñecas!» Cuando entramos al sitio vi esa flaquita, de sombrero de paja, con crespos y enaguas. Sabía que la amaría.
Esta última versión la cuidó tanto, le molestaba que alguien la cogiera. Al mostrársela y con la fuerza de su languidez, me miró y lloró. Ensollozadas, entre lágrimas muy tímidas, la abracé diciéndole: «¡pero tú la amas, yo te amo, debes estar feliz!» Yo entendía el mensaje: teníamos miedo de aceptar lo impredecible pero que ambas sentíamos en el fondo, teníamos que dejarnos sin querer hacerlo. Luego de este momento del que todavía no me repongo, puse el celular con música, le canté y bailé un rato. Con Celia Cruz, que amaba por la Sonora Matancera, terminé mi visita. Recuerdo que en su cumpleaños número setenta, posterior a la celebración oficial, fuimos a seguirla en casa de mi mamá. Como era de esperarse en mi familia, cantamos a grito herido los temas más escuchados por la abuela, en particular Rocío Dúrcal y Celia Cruz. Ella siempre me alentó, decía que cantaba lindo; aunque no desentono y se me escucha agradable, creo que fue el único consejo que no seguí. Le gustaba que le cantara Te busco de la Guarachera de Oriente y siempre se volvía un momento tan íntimo cuando lo hacía.
En el lapso de tomar mis cosas y acercarme para despedirme, apretó mi mano fuerte, perdiendo su mirada en mis ojos. Me miró con paz y tristeza. Paz porque ya está, era la hora y el momento. Sé que estaba cansada y su salud muy afectada; con tristeza porque no nos veríamos mucho de ahora en adelante y cómo le pesaba soltar el control. Cómo le costó dejarme crecer. En mis andanzas juveniles, donde la rebeldía era sin causa y me fui de la casa, se alió con mi papá para que me persiguiera y ella pudiera saber dónde estaba. Me amó tan apasionadamente que ahora, cuando cocino, en ese preciso instante, la siento presente, abrazando mi costado, viendo cómo he crecido. El día de su muerte, frío, lluvioso y raro, podría resumirlo en uno de los tantos textos que he escrito para ella: Si el dolor nace de la rosa, que mi carne renazca de sus espinas y se lleve el terror a dejar esta existencia a la que me aferro. Que el rocío de la mañana sea el bálsamo de mi cuerpo momificado por la sola cotidianidad y que el sol que va saliendo juguetón por el cielo, sea el vestido que luzca el día en que abandone esta tierra.
____________
* Jennifer Herrán Duarte es Licenciada en Filosofía y Letras de la Universidad Santo Tomás (Bogotá, Colombia), Magister en Desarrollo Educativo y Social de la Universidad Pedagógica Nacional, con nueve años de experiencia en la dirección, coordinación y gestión de programas sociales y de entrenamiento corporativo. Publicaciones individuales: Universidad De San Marcos – Pontificia Universidad Católica Del Perú- Universidad Federico Villarreal. Congreso Internacional Literatura. Perú. «Reflexiones universitarias sobre literatura latinoamericana y peninsular». Artículo académico: “Algo tan feo en la vida de una señora bien”: Aproximación a una deconstrucción de lo femenino en la obra de Marvel Moreno. También ha realizado algunas publicaciones colectivas y también ha sido ponente en varios eventos académicos dentro de su país.