¿ESTO ES ÁFRICA?
Por Leila Guerriero*
Mi abuela se llamaba Ana, pero le decíamos Any. Medía un metro setenta y cinco, era delgada, tenía la belleza de un diablo, el carácter de un dios alemán, y solía decir que lo que ella siempre había querido no era vivir donde vivía, en un pueblo llamado Junín en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, Argentina, sino en el África y como monja misionera. Cuando yo le preguntaba por qué no lo había hecho, me respondía:
—Porque me casé.
Mi padre se llama Reinaldo. Mide un metro ochenta y siete, es ingeniero químico, delgado, tiene la belleza de un diablo, y su carácter, y solía decir que lo que él siempre había querido no era vivir allí donde vivía, en un pueblo llamado Junín, en el noroeste de la provincia, etcétera, sino en el África y como buscador de diamantes. Cuando yo le preguntaba por qué no lo había hecho, me respondía:
—Porque me casé.
Mi tío se llama Antonio, mide un metro setenta, fue visitador médico, está retirado y solía decir que lo que él siempre había querido no era vivir allí donde vivía, un pueblo llamado Junín, etcétera, sino en el África y como enfermero. Cuando yo le preguntaba por qué no lo había hecho, me contestaba:
—Porque me casé.
De modo que crecí rodeada de adultos para quienes el África era un continente incompatible con el matrimonio y una tierra prometida por todos los motivos equivocados: un vergel de hostilidad donde saciar la sed de experiencias extremas; un sitio donde la vida era brutal, violenta, insegura y, por todo eso, interesante; un lugar épico donde nadie tenía que amasar ravioles ni llevar a los chicos al colegio: una suerte de tratamiento de shock contra el espíritu burgués.

Es probable que yo haya leído demasiado joven aquel poema de Kavafis, La ciudad, que dice, entre otras cosas, La vida que aquí perdiste / la has destruido en toda la tierra. Sea por lo que fuere, jamás usé paraísos imposibles ni añoranzas por lo que no sucedió. Pero, claro, la infección era inevitable: también yo llevo el ansia del África en las venas. Y, si nunca pensé en vivir allí ni en hacerme monja ni en buscar diamantes, sí quise ir a Uganda porque crecí escuchando historias sobre el terror legendario de Idi Amín; y a Etiopía porque por allí pasó Rimbaud; y a Tánger porque allí Paul Bowles escribió una de las frases más perfectas y aterradoras de la literatura en una novela perfecta y aterradora llamada El cielo protector; y a todas partes para conocer ese paisaje de dunas rubias y llanuras rojas y selvas aberrantes y ciudades escabrosas y mercados pútridos y aldeas calcinadas y atardeceres en los que el sol –decían- era un bubón de fuego lastimando los bordes del mundo.
Pero pasaron los años y, aunque viajé mucho, jamás fui al África.
Entonces, el 25 de febrero de 2010, sonó el teléfono en la casa donde vivo, en Buenos Aires y, al otro lado de la línea, mi editor de El País Semanal, desde Madrid, me propuso hacer el último reportaje de la serie Testigos del Horror, que había empezado en 2009 con un texto de Mario Vargas Llosa sobre el Congo. El viaje, me dijo, se haría con el fotógrafo Juan Carlos Tomasi y el coordinador Javier Sancho, ambos miembros de la ong Médicos sin Fronteras. Había dos destinos posibles y en evaluación: Pakistán, donde el tema serían los refugiados; y Zimbabwe, donde el tema sería la epidemia de VIH que llevaba años infectando a más del 20 por ciento de la población. Dije, por supuesto, que sí, y esa misma tarde me llamó Javier Sancho para darme detalles acerca de lo que podíamos esperar en cada sitio. Todavía conservo el papel donde anoté a las apuradas: «Pakistan, refugiados, riesgo de secuestro» y «Zimbabwe, VIH, dictadura». Pocos días después me llamó nuevamente y me dijo que era imposible conseguir visas para Pakistán, de modo que iríamos a Zimbabwe. Así fue como, después de dos generaciones de Guerrieros que no lo habían logrado, llegué al África. Para ser más exactos, a un país que llevaba treinta años bajo una dictadura que había cometido, en los 80, delicadezas tales como matar a 20.000 civiles mutilándolos de a poco o, en su defecto, haciéndolos cavar sus propias tumbas delante de mamá, papá y los niños.
* * *

Para decirlo rápido, Zimbabwe, antes Rodhesia, se había independizado de los ingleses en 1980 después de una guerra de guerrillas. Uno de sus líderes, Robert Mugabe, había asumido el poder y dirigido una nación que tuvo, hasta entrados los 90, los mejores hospitales, carreteras, y los más altos niveles de educación y esperanza de vida de África. Pero la participación en la guerra del Congo para apoyar a Kabila le costó a Mugabe millones, y siguieron a eso una crisis feroz, represión ídem, corrupción febril, elecciones fraudulentas, una política de reforma agraria que consistió en expropiar las tierras a los colonos blancos para, en teoría, devolverlas al campesinado pobre pero que terminó, en la práctica, con hectáreas distribuidas entre funcionarios del gobierno. En veinte años, Zimbabwe dejó de ser el país más próspero del continente para ser el más pobre del mundo con una expectativa de vida de 37 años, un ingreso anual de 340 dolares por cabeza y una inflación del 98 por ciento diario. En 2008, durante una crisis económica terminal con un 90 por ciento de desempleo, el billete de un millón de dólares zimbawenses equivalía a un dólar americano y apenas alcanzaba para comprar un pan. Del folklore asociado a las dictaduras, el país tenía todos los síntomas, y mientras se acumulaban las denuncias de arrestos de periodistas, fotógrafos y miembros de la oposición, el presidente celebraba su cumpleaños número 85 con una fiesta en la que se consumían 3000 patos, 7500 langostas y 2000 botellas de champagne. En medio de todas esas cosas, el motivo de nuestro viaje —contar la historia de una epidemia que afectaba a dos millones y medio de personas, mataba a 2.500 por día, y había producido 1.300.000 huérfanos— parecía una inocentada. Mis amigos no pensaban lo mismo. Uno de ellos, un escritor gringo que había estado en Zimbabwe dos veces, no paraba de enviarme mails con frases como «Oh, mi dios, no vayas. Oh, mi dios, ni se te ocurra decirle a nadie que sos periodista. Oh, mi dios, ni se te ocurra salir a la calle con reloj. Oh, mi dios». Como sea, yo había leído mucho sobre Zimbabwe y la situación, en 2010, parecía más serena, de modo que, cuando en el asiento 15 J del vuelo 990 de Air France que despegó de París hacia Johannesburgo a las 23:20 del 2 del mayo de 2010 leí, en El País Semanal de ese día, que Harare, la capital de Zimbabwe, había sido señalada, por un estudio que evaluaba niveles de criminalidad, contaminación, seguridad, trabajo, como la peor ciudad del mundo, no hice mucho caso y me dormí.
Llegamos a Bulawayo, la segunda urbe del país, el lunes 3 con Javier Sancho. En el aeropuerto —un galpón de chapas, el retrato descolorido de Mugabe en la pared del fondo— hicimos los que los latinos y Áfricanos suelen hacer cuando entran en la Unión Europea: mentir. Dijimos que éramos profesores y que estábamos ahí para ver monos, pajaritos y las cataratas Victoria. Yo, para lograr cierta empatía tercermundista, no usé mi pasaporte de la Comunidad sino el argentino, y esperé que no descubrieran el grabador que había escondido en unas medias. Un policía abrió la maleta, la miró sin curiosidad, me preguntó qué llevaba en una bolsa —medicamentos y sánguches de queso, le dije, sin mentirle— y nos dejó pasar. Hacía rato que sabíamos que, en algún punto entre Johannesburgo y Bulawayo, a Javier Sancho le habían robado el ordenador de su maleta pero, si vimos en eso una señal de mal augurio, tuvimos el buen gusto de no decirnos nada. Afuera, el aire era tan suave que era azul. Un chofer nos llevó a las oficinas de Médicos Sin Fronteras en un barrio de casas rodeadas por muros de hormigón, alambres de púas y buganvillas. Los médicos nos dieron agua, la bienvenida, y tres hojas de Word que advertían que tomar fotos era una ocupación de riesgo incluso para los turistas, y que en el último mes un hombre había sido detenido en Harare por retratar prisioneros en un tribunal. Yo había leído esa misma historia en reportes que databan de 2004, de 2005, de 2008, pero las advertencias parecían razonables: no conozco ninguna dictadura que adore a los fotógrafos. Nos fuimos, después, a un Holliday Inn desvencijado que, al parecer, era el único sitio que podía garantizar seguridad, energía eléctrica y agua. Juan Carlos Tomasi se nos unió al día siguiente, recién llegado desde Barcelona, en la casa pobre y limpísima donde Lesley Moyo, una viuda de cuarenta años portadora de VIH y con dos de tres hijos contagiados, contaba su historia. Vivía con una cuñada, también enferma, vendía tomates en el mercado, ganaba un dólar por jornada y, aunque todos estaban en tratamiento con el antirretroviral que conseguían gratis, ese día Nkulumane, su hija de doce años, volaba de fiebre sin que nadie pudiera hacer nada —ni por eso ni por el hongo flamígero que le brotaba en la cabeza— porque no había medicamentos disponibles para las enfermedades asociadas. En la casa no había baño ni agua ni luz, ni más cama que una sola para esa familia de cinco. Sin embargo, vivían en una prolijidad severa: los zapatos estaban alineados en repisas altas, las tres o cuatro cacerolas brillosas y dispuestas en estantes, y el aire embalsamado por un aroma a hierbas.

La escena se iba a hacer rutina: en todos los días que siguieron, en casas de un despojo marcial, escuchamos decenas de historias de madres viudas a las que se les morían los hijos de a racimos en medio de agonías humillantes; de abuelas que criaban nietos huérfanos; de chicos de ocho, de diez, de doce años, que tomaban medicamentos con efectos secundarios monstruosos en condiciones alimentarias que hubieran matado a cualquier argentinito clasemediero. Variaba sólo la cantidad de muertos: los más afortunados tenían, apenas, uno o dos.
El resultado de ese viaje fue publicado el 26 de junio de 2010 en El País Semanal aunque por falta de espacio quedaron afuera algunas cosas, como un párrafo que hablaba del frasco de antirretrovirales vacío, arrojado con la naturalidad con que se arroja un frasco de aspirinas, que encontramos en un sendero del cementerio de Bulawayo y que, entonces y ahora, me pareció una metáfora grosera; o como el párrafo que contaba nuestro encuentro con Claudius Berenga.
En Tsholotsho, una ciudad a cuatro horas de Bulawayo, los miembros de Médicos sin Fronteras nos recibieron con una noticia difícil:«Las autoridades del pueblo no están felices con su presencia», nos dijeron. La policía iba a estar atenta y vigilando pero, aún así, teníamos que presentarnos ante el director del hospital, Claudius Berenga. Claudius Berenga era bajito, redondo, y usaba una camisa azul. Nos hizo pasar a su despacho y nos indicó un sofá en el que, al sentarnos, quedamos sumergidos medio metro por debajo del nivel de Claudius. Nos descerrajó un discurso acerca de quién mandaba allí, y nos preguntó cuáles eran nuestras intenciones. Le dijimos que trabajábamos en un artículo sobre el VIH. Nos extendió un papel donde pidió que escribiéramos nuestros nombres y nuestros documentos. Cuando se lo devolvimos leyó todo en voz alta, estampó sellos y firmas, habló con alguien por teléfono en un inglés horrible, colgó, se puso de pie y ordenó: «Asegúrense de hacer sólo lo que vinieron a hacer. Antes de irse, pasen a verme. Quiero asegurarme de que se hayan ido». Después desapareció y nosotros, claro, jamás volvimos a buscarlo.
No sé si fueron diez o doce días. Sé que Bulawayo era una ciudad cementicia y silenciosa que a veces se quedaba sin luz. Sé que cenábamos siempre lo mismo —pollo con papas fritas— en el restaurante del hotel mientras Javier Sancho y Juan Carlos Tomasi recordaban viajes por sitios pestilentes o miraban partidos de fútbol que transcurrían lejos de allí. Y sé que, durante muchos días, no dejé de hacerme la pregunta: «¿Esto es África?». Había, en esa pregunta, no desilusión sino sorpresa. Porque el paisaje, árido y achaparrado, no era distinto al paisaje árido y achaparrado de algunas provincias argentinas; porque las personas, miserables y enfermas, no eran distintas a las personas miserables y enfermas de varias provincias argentinas; y porque el miedo reptante y escamoso que se percibía cuando se pronunciaba la palabra «Mugabe» era el mismo miedo reptante y escamoso que se percibía, cuando se pronunciaba durante la dictadura militar de los 70, la palabra «Videla» en Argentina. Y también porque en nuestro hotel desvencijado había sala de Internet, una piscina, desayuno opíparo y, aunque el teléfono de la habitación fue un artefacto inútil cuando intenté llamar al hombre con quien vivo el día de nuestro aniversario número quince —lo cual me hizo sospechar que, definitivamente, África era incompatible con el matrimonio—, había una cama mullida, una ducha, y un televisor en el que podía ver noticias sobre el volcán islandés que, por esos días, azotaba los cielos de Europa. Y porque el clima no era el infierno que me habían prometido sino una manta primaveral, delicada como un vestido de Dior. Por eso, por todas esas cosas, me preguntaba: ¿esto es África?
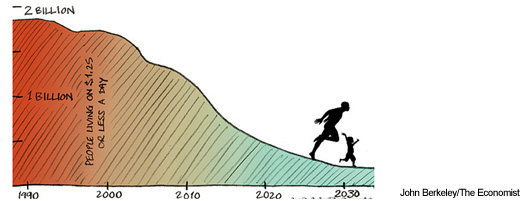
Hasta que una mañana, mientras desayunaba leyendo el diario, atendida por tres mozos que se peleaban para ofrecerme la próxima taza de café, recordé la tarde del día anterior, cuando habíamos regresado del campo entre una multitud de sombras que atravesaban poblados sin luz para llegar a casas miserables en las que se iban a dormir sin cena y donde se despertaban sin trabajo, y entendí que, en realidad, yo estaba teniendo una experiencia Áfricana extrema y radical: yo comía bien, yo dormía en una cama, yo me duchaba, yo no tenía sed ni Sida ni dependía, para vivir, de que una ONG me diera, gratis, medicamentos que costaban, por mes, lo que yo podría ganar en cinco años. Esa mañana, en el desayuno, entendí que estaba teniendo una experiencia Áfricana extrema y radical: que lo estaba pasando razonablemente bien mientras casi todos los demás vivían en el infierno.
* * *
Y esto, que es una coda.
En las afueras de Tsholotsho hay una mujer llamada Jeannette Sibanda. Viuda, de 62 años, sin ingresos, con tres hijos muertos por causa del VIH, tiene a su cargo a Mandla, un nieto de 9, VIH positivo, huérfano desde los siete meses. En el texto que escribí para El País su historia ocupaba apenas dos líneas en un párrafo en el que se resumían, también, otras historias. Pero una foto en la que se la veía con su nieto, dormido sobre el piso de tierra, tuvo gran despliegue. El 29 de junio de 2010, tres días después de la publicación, recibí un mail de Juan Carlos Tomasi que, desde Barcelona, me anunciaba que un español, que tenía interés en contactar a Jeannette Sibanda, iba a escribirme. El jueves 1 de julio recibí este e-mail:
Estimada Leila Guerriero:
Me ha producido una tremenda impresión, al mismo tiempo que una sensación de ternura, la situación de Jeannette y su nieto Mandla. Llevo varios días intentando hacer una gestión que sé no es nada fácil. Mi intento es saber si de alguna forma yo puedo enviar ayuda, de cualquier tipo, incluida la económica. Si usted tiene algún dato acerca de la manera en que mi ayuda pueda llegar hasta ellos, se lo agradecería enormemente.
Le pasé lo que tenía: un contacto de Médicos sin Fronteras en Tsholotsho. Siguieron, a ese, varios mensajes —uno del 5 de julio, otro del 12, otro del 15—, en los que me ponía al tanto de sus avances trabajosos: le costaba conseguir más noticias de Jeannette Sibanda, tenía noticias contradictorias acerca de Jeannette Sibanda, había podido averiguar que Jeannette Sibanda tenía cuatro vacas, una cabra y una hija que vivía en Sudáfrica. El 16 de julio me escribió esto:
«Estimada Leila: Ya ha habido personas que se han puesto en contacto con Jeannette y con su nieto Mandla. Hemos sentido una enorme tristeza al conocer que la hija de Jeannette volvió de Sudáfrica a Zimbabwe con otro niño, más pequeño que Mandla, pero fallecieron, tanto ella como ese pequeñito. Me gustaria «investigar» la posibilidad de que vinieran a un hospital en España».

Siguieron días, semanas, meses. Cada tanto, el hombre escribía para contarme que la familia de Jeannette Sibanda comía una vez al día pero que Mandla comía dos, que Jeannette tenía otra nieta de 17 años que tenía, a su vez, un hijo de dos meses. Finalmente, el 18 de diciembre, me llegó este mensaje:
Estimada Leila:
Me complace comunicarle que los envíos a Tsholotsho, para la familia de Mandla (el dinero para que pueda ir al colegio y una ayuda para la familia en la alimentación), están saliendo después de superados los problemas que se plantearon en principio. Creo que también les llegó un paquete que les envié. Le mando un saludo muy afectuoso.
De modo que, si Mandla sobrevive al VIH, si no lo matan el cólera ni la violencia de estado, si no lo aniquilan para robarle el celular o los medicamentos contra el sida, tendrá salud, educación, comida y, probablemente, futuro.
Haber sido un modesto eslabón en esa cadena no me da orgullo sino vértigo. Y, aunque sospecho que ésta debería ser una historia con final feliz, no pocas veces me he preguntado por qué Mandla y no Nkaniyso, de 17, que vive con su abuela en una choza y que come una sola vez al día; por qué Mandla y no Nkulumane, de 12, a quien su hermano desprecia al grito de «sidosa, tendrías que estar muerta»; por qué Mandla y no Ayanda Moyo, de 4, con VIH, parálisis, retraso del crecimiento y a cargo de su abuela que cría a dos nietos más; por qué Mandla y no Robert Sinyonka, de 7; ni Mxolishi Tshuma, de 6; ni Humutso, de 9. Todos huérfanos, todos enfermos, todos pobres.
Y me respondo que, quizás, por el mismo motivo por el que yo reduje la vida de Jeannette Sibanda a dos líneas y decidí extenderme en la de otros. Que quizás la experiencia Áfricana más radical y absoluta sea esa: la crueldad de decir quién, de entre todos los condenados vivos, será el que sobrevive. La crueldad de ser, otra vez y todavía, el otro, el blanco: el que decide porque puede decidir.

* * *
El presente texto fue leído en el instituto Cervantes de Madrid, en 2011, en el marco de la muestra Testigos del olvido, motivada por una serie de textos de diversos autores publicados por El País Semanal, en la que se abordaban diversos conflictos olvidados en distintas partes del mundo. La autora, en el marco de ese proyecto, viajó a Zimbabwe en 2010 para hacer una crónica acerca de la epidemia de VIH en ese país. Este texto hacer parte de Zona de obras, publicado por Anagrama en Colombia, en septiembre de 2015.
_________
* Leila Guerriero nació en 1967, en Junín, provincia de Buenos Aires, Argentina. Comenzó su carrera periodística en 1991, en la revista Página/30. Desde entonces sus textos han aparecido en La Nación y Rolling Stone, de Argentina; El País y Vanity Fair, de España; El Malpensante y SoHo, de Colombia; Gatopardo y El Universal, de México; Etiqueta Negra, de Perú; Paula y El Mercurio, de Chile; Granta, del Reino Unido; Lettre Internationale, de Alemania y Rumanía; L´Internazionale, de Italia, entre otros medios. Es editora para el Conosur de la revista mexicana Gatopardo. En 2005 publicó el libro Los suicidas del fin del mundo (Tusquets Argentina y España), traducido al portugués y al italiano. En 2009, publicó una recopilación de crónicas titulada Frutos extraños (Aguilar Colombia y Argentina) que, en 2012, editó Alfaguara en España. En 2010 su texto «El rastro en los huesos», publicado en El País Semanal y Gatopardo, recibió el premio CEMEX-FNPI. En 2013, publicó Plano americano (Ediciones Universidad Diego Portales, Chile), que reúne veintún perfiles de personalidades de la cultura de España y Latinoamérica. Su trabajo ha formado parte de antologías como Mejor que ficción (Anagrama, 2012) y Antología de crónica latinoamericana actual (Alfaguara, 2012).

