REVELACIONES

Por Oscar Melanio Dávila Rojas*
La muerte es un estado de gracia
en el que acaban todos nuestros sufrimientos.
La noticia en boca del doctor Eduardo Mendizábal me fulminó. Fue como si alguien de confianza me apaleara sin motivo, como si el universo se desplomara sobre mí. Lo peor no sería el sentido letal de sus palabras, sino el diagnóstico inaudito que dio a mi vida un rumbo insospechado.
Las expresiones «incurable», «muy avanzada» retumbaban en mi cabeza mientras releía las hojas que el galeno me devolvió luego de revisarlas. Lo demás se había difuminado en la zozobra de mis emociones.
―¿Se siente bien, señor Covarrubias? ―preguntó observando las maniobras torpes de mi diestra que luchaba por regresar los folios nefastos al sobre membretado. Era un sexagenario de metro setenta de estatura, en muy buena forma para su edad, sin canas ni visos de calvicie y mirada espiritual.
―Estaré bien… Gracias… ―dije con voz tenue, casi a punto de llorar y busqué la salida.
Estaba convertido en un autómata, sin fuerzas. El médico todavía intentó retenerme.
―Si gusta, podemos platicar un poco ―dijo acariciándose el mentón.
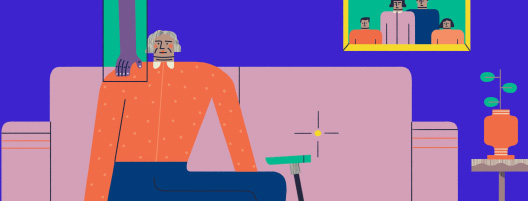
Rechacé la conmiseración de su propuesta. Necesitaba salir de ahí cuanto antes, aspirar un poco de aire fresco, llorar. Afuera liberté mis lágrimas cohibidas; blasfemé en silencio, maldije a Dios y a quien me había hecho esto. Me asaltó el impulso súbito de lanzarme bajo las ruedas trepidantes de los vehículos que se cruzaban delante de mí. Bastaba esperar la proximidad inminente del bus más pesado, cerrar los ojos y sorprender al conductor arrojándome veloz bajo las ruedas vertiginosas de su máquina. Hubiera sido muy sencillo, apenas bastaba cerrar los ojos y arrojarme hacia delante; pero en el último instante ahogué los gritos lastimeros de mi alma y quedé inmóvil dos pasos delante de la entrada al edificio. Todo en derredor fluctuaba. Mi cuerpo parecía un globo buceando en el torrente de luces artificiales. El embaldosado ondulaba bajo mis pies, como cuando nos alerta un desmayo. Cerré los ojos. Contuve el aliento y las arcadas que pugnaban por vencerme. Retomé conciencia de la realidad circundante y me aferré al trozo de vida restante.
«Aunque la muerte es un estado de gracia en el que acaban todos nuestros sufrimientos, mi vida no puede terminar así ni tan pronto», me dije mirando a uno y otro lado de la calle. Los apresurados transeúntes, perturbados por mi figura espectral, la extrema palidez de mi rostro sin afeitar y mi ropa mal planchada, desviaban sus pasos ligeros para no colisionar con la torpeza inopinada de mi metro setenta y cinco. Las negruras nocturnas habían reculado ante el resplandor blancuzco de las farolas públicas y el fulgurar colorido de los paneles luminosos situados en lo alto de los negocios. Enfrente de mí estaba el supermercado amarillo y verde y fuera de este había una hilera de cómodas bancas de madera y metal. Crucé la calle y escogí una banca disponible.
Terminaba de sentarme cuando una viandante e intrépida vendedora de golosinas burló al vigilante del supermercado, que en ese instante caminaba hacia una de las esquinas, y se aproximó a mi banca.
―Chicles, caramelos, cigarrillos, señor ―dijo.
―…
La observé: era joven, trigueña, de facciones agradables y caderas robustas, estranguladas por los leggins demasiado apretados. Tenía ojos saltarines, oscuros (marrones tal vez) y masticaba un chicle en forma grotesca, haciendo ondular sus labios finos y brillantes por el rouge.
―¿Gusta, señor? ―insistió.
Tardé en responder y quedé viéndola. Una vez había escuchado el comentario insidioso de alguien: «En realidad, esas guapas vendedoras son meretrices solapadas que así contactan a sus clientes ocasionales». Entonces no creí.
―Gusta, amiguito ―apuró la muchacha.
Deseché mi malicia. Ausculté la bolsa transparente repleta de golosinas que el brazo de la mujer presionaba contra su abdomen y la blanquecina cajetilla de cigarrillos que meneaba con la mano izquierda. Como mi padre, yo jamás había fumado, ni en fiestas ni cuando entre amigos alguien me ofrecía un cigarrillo. Cada vez que ellos encendían sus tabacos, me guarecía en lugares donde inhalara lo mínimo del terrible rastrojo que sus fumaradas feroces dejaban en el aire. ¡Al diantre!, pensé.
―Deme uno, señorita ―sonreí―. Será mi primer cigarro… ¿qué mal más grave puede causarme?
La muchacha congeló una sonrisa incrédula, arqueó las cejas y me dejó su mirada de sorpresa. Pendiente del vigilante que venía hacia nosotros amenazándola con la mirada, me alcanzó enseguida un Hamilton mentolado y un encendedor ordinario.
―Rapidito, papacito, por favor ―se inquietó.
Cómplice de su falta, extraje de mi bolsillo una moneda de medio sol; pero antes de soltarla en la mano delgada y menuda de la vendedora, sonreí.
―Quédate con el cambio.
La vi alejarse presurosa, evadía los vehículos para ganar la vereda de enfrente. En otras circunstancias no habría dejado escapar una presa así. La habría seguido y persuadido para consumar una aventura erótica, pero las circunstancias actuales eran terribles para mí.
Cual designio supremo, la proximidad espontánea de la guapa vendedora había suspendido mi drama por un momento, aunque su retirada me trajo de vuelta a él. Solitario otra vez, casi temblando por las ráfagas otoñales, di varias pitadas al cigarrillo, impresionado por lo fácil que me resultaba hacerlo en mi primera vez.
Un rato después se había agotado el tabaco. Recordé el sobre con los resultados que, antes de aproximarse la vendedora, había dejado en el lado libre de la banca. Ahí estaba. Examiné el membrete rojiazul, el lacrado deshecho y comprendí por qué la voz educadísima de la recepcionista del laboratorio había insistido para que lo abriera mi médico y no yo. Este recuerdo reprodujo en mí la sensación de cuando abandoné el consultorio del doctor Mendizábal, ahora agravada por el ruido altisonante de los vehículos golpeando mis tímpanos. Veía el mundo inmensurable, el camino infinito a uno y otro lado de mí. Yo mismo era un punto significante en ese universo formidable. Mi alma había caído de golpe. Mis ganas de vivir se habían esfumado. Era el ser más infortunado del planeta, un guiñapo humano, un miserable cuyo destino se abismaba de repente. ¿Por qué la muerte no me llevó antes de aquella revelación?, imprequé. ¿Qué hice?, ¿cómo pasó?, ¿cuándo?, ¿con quién?

Pensé en las tres mujeres que me recibieron en su entraña con pasión verdadera: Salomé, una prometedora morena de diecisiete años a la que desvirgué y amé durante año y medio, en cuyos brazos acogedores otros agonizaron de amor después de mí; Elía, una maestra de ojos grandes, larguirucha y apasionada que perdió conmigo su temor por los hombres, y Albania, mi mujer, niña consentida y de alcurnia. De pronto, la duda me asaltó. Había una cuarta de la que mis carnes no registraban recuerdo fidedigno, solo el planear de un vuelo rasante por su lecho blando de sicóloga novel e inexperta en los umbrales de una noche de embriaguez. Con ella eran cuatro las mujeres que dejaron en mi vida una huella imborrable, cuatro vientres marcados por mí, cuatro hembras que guardaban el secreto de mi virilidad consumada. ¿Cuál de ellas me había premiado con el mal? Prefiero dejar en el tintero las nuevas ideas, emociones y sentimientos que bombardearon mi mente y mi corazón en los días sucesivos.
Calculé que mis ahorros, lo que reportara la venta de mi apartamento de soltero, el monto de mi liquidación, los intereses bancarios generados por estos que bastaban para el resto de mis días y renuncié a mi empleo. Me contacté con una organización humanitaria que apoyaba a infectados como yo, donde me dieron un trato extraordinario. De primeras me incorporaron al programa especial de medicación subvencionada, aunque ciertos fármacos debí adquirirlos con mi peculio. Pronto aprendí a verlos como mi familia, a confiar en ellos, a saber que estarían pendientes de mí cuando mis fuerzas decayeran.
Las veces que Albania me llamaba, le hablaba como si todo anduviera bien. Le oculté mi renuncia al empleo y mi enfermedad. Claro que la conciencia me remordía cada vez que timbraba el teléfono y sonaba aquella voz meliflua que diez años antes había pronunciado un sí emocionado en la iglesia Santa Rita de Casia. Ella había viajado a New Jersey con la esperanza de conseguir un buen empleo con el cual ganar lo necesario para nuestra vejez. La decisión fue tomada de común acuerdo y, aunque en su boca todo sonaba muy sincero, yo casi estaba seguro que ella ya no volvería y la idea del viaje inspirada por una prima suya que radicaba allá había sido un simple pretexto para alejarse de mí y darle tiempo al olvido. De cualquier forma, yo estaba pendiente de sus llamadas programadas, que por algún motivo cada cierto tiempo se espaciaban más.
La dieta, parca y rigurosa, me permitía ahorrar un poco más de lo previsto. Pasaba mucho tiempo en casa. Salía nada más para evadir la asfixia insoportable que producían las paredes silenciosas del domicilio conyugal habitado por mi punzante soledad.
También me aparté de mi familia y de los amigos. Mi madre, a sus sesenta y cinco, vivía en Arequipa con mi hermana menor, Anita, de veintitrés, soltera y sin ningún compromiso inquietante. A papá se lo había llevado un infarto a los sesenta, un lustro atrás. Mi hermano Vicente había viajado a California un año después que mi mujer. El resto de mi familia: tíos, primos, sobrinos y parientes políticos residían en Arequipa. Nunca me llamaban y yo a ellos tampoco.
De Vicente, el primogénito, no sabía más de lo que tiempo atrás me platicara mi mujer, a quien él había visitado una sola vez en New Jersey. Luego no me habló más de él ni creí pertinente mencionárselo. Mi relación con Vicente no había sido de las mejores. A la muerte de papá, nos había distanciado una disputa mezquina por cuestiones hereditarias de las que mi hermano pretendía beneficiarse, a costa incluso de nuestra madre y mi hermana menor.
Aun cuando en su momento adelanté un franco gesto de paz y solicité, sin tener por qué, su indulgencia por cualesquier ofensa de mi autoría, él se abstuvo de frecuentarme. No obstante, me afectó mucho que partiese a Estados Unidos sin compartirme sus planes ni despedirse y que tampoco me timbrara desde allá. Al principio eso me dolía, ahora ya no. Tengo la vida muy breve como para rifarla atormentándome por necedades ajenas, aunque estas vinieran de mi propia familia.
En ese aislamiento voluntario, realicé en mi ordenador personal lecturas acuciosas de la información que sobre la enfermedad abundaba en la red. Cuando mis ojos se extenuaron, imprimí los documentos para leerlos en la cómoda perezosa trasladada del dormitorio hacia el jardín interior. Allí leía hasta donde la luz natural me lo permitía y hacía pausas solo para el almuerzo dietético o para dirigirme al baño. Leí todo sobre mi mal y una vez conocida su magnitud, busqué el aire libre y caminé por el verdor de los mejores parques de la ciudad, apreciando la vida que florecía en las demás personas. A veces me preguntaba si algún transeúnte despreocupado padecía la misma enfermedad que yo y ni se lo imaginaba. Me preguntaba cómo recibirían la noticia cuando, llegado el momento, alguien les dijera que se iban a morir.
Además de ir al supermercado para aprovisionar mi despensa, asistía al cine una o dos veces por semana, algo inusual desde mi noviazgo. Por esmero, me volví un crítico mudo del séptimo arte; aprendí a elegir los filmes según roles protagónicos y no siempre atendiendo las críticas periodísticas que, por lo general, responden a estrategias de mercadeo. Por ejemplo, quedé fascinado con Manos Milagrosas, acaso porque el personaje tenía algo de mí: su pujanza. Patch Adams me sacó del encierro parcial y azuzó mi concurrencia a Vida&Vida, donde ofrecí mi voluntariado para los trabajos sociales, decisión que fue aplaudida por el doctor Homero Benavides, quien me hizo comprender la necesidad de averiguar quién me había infectado.

―Quizá esa persona no lo sabe y continúa regando la enfermedad ―dijo―. Puedes cambiar esa historia antes de morir, Ricardo. Esa será tu misión. Que tu muerte sirva de algo, amigo.
El doctor Homero Benavides había llegado de voluntario a Vida&Vida cuando murió su hijo Javier. Por entonces se pensaba que la enfermedad afectaba solo a homosexuales y los prejuicios sociales estigmatizaban a todo aquel que la padeciera. Ese había sido el mayor dolor del doctor Homero Benavides: escuchar murmuraciones sobre la supuesta homosexualidad de su primogénito. Pero el joven, al morir, le aclaró con lágrimas en los ojos y en presencia de un sacerdote que él siempre fue un varón, en pensamientos, sentimientos y deseos. La enfermedad le había sido contagiada por una compañera universitaria llamada Malú. La joven había radicado unos años en España y retornado a Perú para ingresar en la facultad de arquitectura, donde conoció a Javier. Ese amor de primera vista se convertiría pronto en un romance intenso que cultivaron en reserva, pero un menoscabo en la salud obligó a Malú a realizarse unos exámenes cuyos resultados no pudo soportar. A los pocos días de conocerlos, cayó en depresión profunda y puso fin a su vida arrojándose del décimo quinto piso de un edificio público en San Isidro, a donde había ingresado usando un pase adulterado. «Si todo este tiempo callé, papá ―había dicho Javier―, fue por vergüenza y porque quería que no dudaras de mí». Lo oí de labios del propio doctor Benavides, cada vez que llegaba un nuevo infectado y asistíamos a terapia grupal.
Con todo eso me fue fácil iniciar la misión que, en opinión de miembros de Vida&Vida, era mi prioridad. Pero, ¿por dónde empezar?, ¿qué decirles a ellas cuando las tuviera ante mí?, le había preguntado al doctor Juvenal. «Deja que hable tu corazón», había respondido él. Lo siguiente fue recordar hechos, indagar direcciones, trazar una hoja de ruta y pensar en lo que debía decirle a cada una de las mujeres que a la fecha ya debían haberme olvidado.
La mañana fresca de un viernes otoñal, cogí el teléfono y me comuniqué con Lorena Ordóñez, la cuarta mujer con quien hacía cuatro años había coincido en la fiesta de cumpleaños del arquitecto Rafael Parra, mi jefe. Aquella vez, afligida por la complicación de sus várices, Albania había rehusado acompañarme a esa reunión:
―Ve tú y diviértete. Yo estaré mejor en casa. Además, mis piernas no están para bailes.
Lorena, gran amiga de Albania y nuestra visitante asidua, llevaba entonces una soltería espléndida, pese al asedio de varios machos en celo. Valoraba su soltería a tal grado que odiaba platicar sobre el matrimonio. Había sido invitada a la fiesta por la hermana del santo y sabía de antemano que Albania y yo estaríamos allí. Traía puesto un vestido negro de cuello rectangular, amoldado a su cuerpo perfecto y un cinturón rojo como los tacones en punta. El cabello reluciente, montado sobre el hombro izquierdo, tenía una caída final sobre la soberbia del seno en ese lado. Se volvió a mirarme jugando con el dije de su collar de oro, hizo un movimiento sexy con la cabeza para hacerme saber que le alegraba mi presencia y se adelantó a saludarme y preguntarme por qué Albania no estaba conmigo. El motivo le pareció razonable, como también proclamarse mi resguardo para esa noche.
―Estoy sola y tú también ―dijo, graciosa, pícara, algo turbia, coqueteándome con el aleteo de sus largas pestañas postizas y esa sonrisa irresistible que embellecía su bien cuidado rostro―, así que te vigilaré y bailarás conmigo. Albania me agradecerá.
Me asedió sin tregua e impidió que otras mujeres deseables bailaran conmigo. Tal fue su constancia que las miradas suspicaces de las soberbias y maledicientes cónyuges de mis colegas condenaban la soltura en el trato de Lorena hacia mí. A sabiendas, bebí lo justo como para acertar el momento de marcharme, pero cuando Franco Zavala y yo abandonábamos la fiesta, Lorena reclamó que la lleváramos a su apartamento.
―Ya te cui-dé, Ricar-do, ―murmuró, ebria―; ahora es tu tur-no.
Franco Zavala encogió los hombros y paró un taxi, que abordamos los tres.
―¿A dónde? ―preguntó Franco.
―Al edificio de ella ―respondí y precisé la dirección al conductor.
En el trayecto, mis párpados se aletargaron. Lorena perdió la conciencia; laxó su cuerpo indefenso sobre mi pecho. Franco, más sobrio, volteaba a darnos miradas furtivas.
Cuando el taxi se detuvo donde Lorena debía apearse, esta flotaba en un sueño denso y profundo.
―Está borrachina, Ricardo ―ironizó Franco―. Tendrás que subirla. Lorena recién pareció despertar.
―Lle-ga-mos ya, Ri-car-dito ―ronroneó―. Ten-drás que lle-var-me arri-ba por-que mi cu-erpo no res-pon-de…
Miré al taxista y a Franco. Este se disculpó conmigo:
―No puedo esperarte, amigo. Vivo lejos, tú sabes. Mejor tomas otro taxi ―decidió. Rechazó el billete que le di para que pagara la carrera, cerró la puerta posterior del taxi e hizo una señal al conductor para que reiniciara la marcha.
Acaso por efecto del aire, Lorena mostró mayor conciencia. Alzó sus ojos amodorrados para fijarse en los costados, en la reja del edificio y sus manos torpes buscaron las llaves en la cartera.
―Si… fue-ras… tan a-mable, a-migo… ―balbuceó, abrazándome.
Dentro del ascensor, me indicó el número de piso y, en este, el de su apartamento. El manojo de llaves, aún en mis manos, contenía también la del apartamento. Lorena, sin soltarse de mí, la escogió. El interior de su apartamento revelaba el cuidado prolijo y constante realizado por su habitante solitaria. Los cuadros en la pared hablaban de su gusto exquisito por el arte y los objetos decorativos exhibían el delicado toque femenino. En especial, llamó mi atención una pieza de cerámica inca con motivo erótico: el hombre, de facciones y contextura robusta, arremetía con su falo grotesco contra su lujuriosa y felicísima pareja.
En forma sorpresiva, y un poco más despierta, Lorena advirtió mi curiosidad y esbozó una sonrisa pícara, cuca, libidinosa que me abochornó.
―Bueno ―dije―, estás a salvo. Es hora de irme. Albania debe estar preocupada.
―No ―se opuso Lorena―. No quiero que te marches. Lo logré: ya estás aquí, ¿por qué irte?
―Albania es… ―intenté.
―Mi amiga ―completó ella, con inadvertida sobriedad―. Lo sé. También tú eres mi amigo, solo que me gustas. Siempre me gustaste… Lamenté que te fijaras en ella, mi mejor amiga, y no en mí. Pero eso ya no importa, estás aquí, a solas conmigo y Albania no tiene por qué enterarse.

Sus palabras, perfiladas hacia subterránea intención, fluían cual aguas escurridizas que, humedeciendo las prendas íntimas del bañista, exponen el pudor total de su piel. Las cosas me quedaron claras: Lorena lo había preparado todo. Se había fingido ebria. Apresuró pasos gatunos hacia mí, sin darme tiempo a más y besó mi cuello, me tocó, mordisqueó mis orejas, susurró que me quería en ella. Su voz lúbrica, sus manos intrépidas, su boca incitante, sus quejidos excitantes, me hicieron arena. Más cuando el licor, diseminado por todo mi cuerpo, actuó en favor de ella. No obstante, lidié con la humedad de sus labios.
―Al-ba-nia… me…―murmuré, pero una de sus manos selló mi boca y la otra serpenteaba en los bolsillos de mi saco buscando mi celular.
Después, sin apartar su vientre, aislado del mío apenas por las telas suaves de nuestra vestimenta, buscó en el directorio el número de alguien, timbró, pegó el aparato a mi oreja y ordenó:
―Dile que llame a tu casa, que mienta diciendo que te pusiste mal y por eso te quedarás en su apartamento.
La voz de Franco preguntaba si ya estaba camino a mi casa. La boca afanosa de Lorena, el embrujo de sus ojos y la ferocidad de sus manos, prolongación peligrosa de sus instintos volcánicos, consiguieron que yo transmitiera sus órdenes. Lo demás fue como cuando empieza a llover, las aguas resbalan por quebradas ariscas, confluyen en un río rumoroso y, tras muchas vueltas, descienden hacia la calmada llanura. De aquella noche recuerdo que Lorena dominó la situación hasta el último instante. Luego de provocar explosiones de ansiedad irrefrenable con su boca y sus manos en mi piel, exigió sobria una tregua para sus besos edulcorados en vino dulce.
―Así es más intensa la pasión ―recitó.
El vino y ella me ganaron, aunque en mi memoria no hallé rastro de lo que ocurrió después.
Se sorprendió al verme y dudó al invitarme a pasar al escenario de aquella aventura neblinosa.
―Necesito saber qué pasó aquella noche entre tú y yo ―dije, con gravedad, antes de soltarle mi temible verdad.
―¿Por qué ahora? ¿Por qué así?… Tanto tiempo…
―Es muy importante ―insistí.
―¿Como por qué?
―¡Como porque voy a morirme y necesito saber quién me mata!
Palideció. Cruzó las piernas, la diestra arriba; encima de esta, una mano sobre otra, en orden similar.
―Me asustas, Ricardo.
―Y no juego. Necesito saber qué pasó esa noche, Lorena.
―Ya lo sabes, ¿no?
―Pues no. Tuve mis dudas. Solo recuerdo los besos, lo otro no.
―Pero dime, ¿a qué viene todo esto?
La miré rígido.
―Alguien, quizás tú, me contagió VIH.
Lorena pasó del recelo a la sorpresa; de esta al miedo.
―¡Ay, Ricardo!… ¿cómo?
Encogí los hombros. La miré en silencio. Suspiré.
―Eso trato de averiguar y tú eres la última con quien engañé a mi mujer.
Lorena fijó la repentina desolación de su mirada en el cerámico inca que ocupaba el mismo lugar y se conservaba intacto pese al tiempo transcurrido. A continuación buscó mis ojos inquisidores, descruzó sus piernas aun macizas, apoyó los codos en los bordes de sus rodillas redondas, la cabeza en las palmas de sus manos nerviosas. Evitando mirarme, confesó lo que para mí había sido una mera sospecha:
―Nada pasó, Ricardito. Aquella noche disolví una pastilla en una de las copas y…
―Entonces… ―la interrumpí.
―Te hice creer que habíamos tenido sexo para poder sacarte el dinero ―confesó, avergonzada―. Espero me perdones, pero pasaba por una crisis financiera. Tú eras una buena opción.
―¿Cómo pudiste, Lorena?
―Pude, simplemente. Y me arrepiento. No sabes cuánto, pero funcionó. Después, mi situación fue mejor… gracias a ti.
En los minutos siguientes ya no hubo nada qué decirnos. Sin embargo, antes de marcharme, sugerí:
―Hazte la prueba. No se sabe.
Lorena alzó recién los ojos, movió la cabeza asintiendo; pero no pronunció una palabra más.
Dos semanas después introdujo por debajo de mi puerta una copia nítida de su diagnóstico. Con plumón verde había escrito: ¡¡¡Vivo!!!

Mi búsqueda para dar con Elía fue más azarosa. Se había mudado varias veces. Ya no trabajaba para el Estado, sino en alguna escuela privada de algún rincón de la ciudad. Rosario, su madre, había muerto y, como ambas mantenían pésimas relaciones con el resto de la parentela, estos desconocían su paradero. Con todo, visité a los pocos parientes que ella me había presentado y que, un poco espantados por mi aspecto deplorable, me reconocieron, aunque fueron escuetos y evasivos conmigo. Solo un primo hermano suyo, a quien alguna vez socorrí por una necesidad económica, tuvo la gentileza de retornarme el antiguo favor. Me reveló que seis meses atrás se había topado con una amiga común. Esta le había asegurado que Elía estudiaba una maestría en la Escuela de Posgrado de la Universidad Sagrado Corazón de María. Debería empezar por ahí.
Me despedí de Ubaldo sin darle tiempo para preguntas embarazosas: ¿Para qué la buscas?, ¿Qué te traes con ella? o ¿Y a ti cómo te va?, ¿Qué tal la salud?, ¿Qué haces ahora?, ¿Dónde te ubico?, en fin, las primeras interrogantes que vienen a la mente de quienes se reencuentran.
Era tarde ya, viernes, así que antes de regresar a casa, pasé por el supermercado para comprar mi provisión de alimentos. Sábado y domingo no tenía pensado salir de casa, pues en los últimos días me había sentido debilitado. Además, estábamos a fines de junio y Albania debía llamar.
Aunque de común dormía en sábados hasta las diez de la mañana, esta vez me levanté a las siete. Me bañé, mudé las ropas del día anterior, puse en la lavadora todas las prendas que había usado durante la semana y me desayuné con medio litro de yogurt, cereales de trigo y un pan integral. A las nueve, sentado cerca del teléfono y la guía telefónica, intenté comunicarme con la Escuela de Posgrado de la Universidad Sagrado Corazón de María. Marqué varios números y escuché otras tantas melodías clásicas de espera antes de ser comunicado con quien me informaría sobre los horarios de los programas de posgrado.
―No es habitual dar este tipo de información por vía telefónica ―me dijeron.
―Disculpe, señorita, es que soy un provinciano. Hace un par de años que no me comunico con mi hermana y el rastreo me condujo hasta ustedes. Tengo motivo urgentes y sentimentales para ubicarla… haga una excepción, por favor.
Un silencio al otro lado de la línea telefónica, un suspiro; luego la información esperada:
―Sí, señor. En efecto: la señorita Elía Cárdenas Barco figura matriculada en el tercer ciclo de una Maestría en Psicología del Aprendizaje. Sus clases son jueves y sábados. En este momento ―aseguró la voz―debe estar en clase. Si se acerca a nuestras instalaciones tendrá un dichoso reencuentro con ella.
―Muchas gracias por valorar las relaciones familiares, señorita. En menos de una hora estaré por allí. Qué dios la bendiga.
―Claro, señor, que tenga un feliz reencuentro con su hermana ―dijo la voz de quien se había identificado como Marielena Falcón, en cuyo timbre intenté adivinar a una mujer madura, bien casada y apegada a su familia.
(Continua siguiente página – link más abajo)

Excelente! Siga así!