RULFO: LAS SOMBRAS Y LOS MURMULLOS DEL MUNDO RURAL MEXICANO (SEGUNDA PARTE)
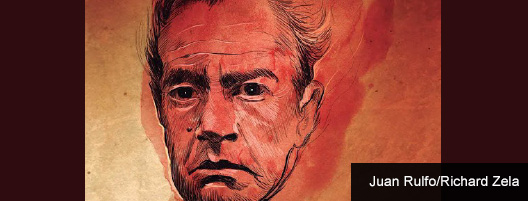
Por Miguel Díez R.*
¿Quién es el narratario, el interlocutor u oyente a quien se dirige la voz del narrador? Se trata de un —todavía más— misterioso personaje, también sin nombre, sin rostro, sin palabra —por lo tanto no interlocutor—, y sin acción; un personaje indefinido que abre múltiples posibilidades de interpretación a los lectores. Nada más sabremos, por unas mínimas alusiones del protagonista, que se trata del nuevo maestro destinado al pueblo de Luvina, como dice Luis Leal, parece un ser irreal; más que un personaje, es una sombra, más que hombre de carne y hueso parece un desdoblamiento del mismo maestro narrador, quien, en vez de pensar, habla a solas en voz alta, en un monólogo ensimismado. (Luis Leal: «El cuento de ambiente: «Luvina». En Helmy F. Giacoman: Homenaje a Juan Rulfo. Variaciones interpretativas en torno a su obra, Madrid, Anaya/Las Américas, 1974, pág. 94.)
El escenario desde el cual el narrador relata la historia al misterioso oyente es una cantina o una tienda, como dice el texto, no ubicada geográficamente. Allí el protagonista, además del monólogo continuo, pide cerveza al cantinero —en el cuento solamente aparecen dos nombres propios, el del cantinero, Camilo, y el de la mujer del protagonista, Agripina. El resto de personajes, incluyendo al propio protagonista y sus hijos, al interlocutor silencioso y a la totalidad de los habitantes de San Juan Luvina, permanecen innominados—, se levanta de la mesa, grita a los niños que alborotan fuera, bebe la cerveza tibia que agarra un sabor como a meados de burro, pide unos mezcales y, al final, se queda dormido, semiborracho, derrumbado sobre la mesa.
El lugar parece alejado de Luvina y todo lo que ella significa. Hay una intencionada contraposición entre dos mundos, el «allá», el «arriba» del pueblo de Luvina, un mundo de pesadilla, subjetivo y fantasmal, el reino de la muerte y el gran escenario de la desolación, donde nunca llueve, nunca aparece la palabra agua, nunca brilla el sol y todo es ceniciento, gris, seco, pelón, sin un árbol, sin una cosa verde para descansar los ojos; y, en cambio, el «aquí», el «abajo» desde el que el narrador–protagonista cuenta, que es un mundo real, objetivo: la tienda, las cervezas, los mosquitos atraídos por la luz de la lámpara de petróleo y, sobre todo, afuera de la tienda, un lugar con esperanza de vida, como un oasis en que el agua del río, el rumor del aire, los gritos y los juegos de los niños fluyen vitalmente.
El hombre aquel que hablaba se quedó callado un rato, mirando hacia fuera. Hasta ellos llegaban el sonido del río pasando sus crecidas aguas por las ramas de los camichines; el rumor del aire moviendo suavemente las hojas de los almendros y los gritos de los niños jugando en el pequeño espacio iluminado por la luz que salía de la tienda… Y afuera seguía avanzando la noche.
Pero vayamos ya al relato propiamente dicho. ¿Qué es lo que cuenta el maestro de aquel pueblo llamado San Juan Luvina? Por cierto, un pueblo que existe realmente en la Sierra Juárez del Estado de Oaxaca, un lugar de encinas y coníferas, de clima frío y lluvioso, caracterizado por su extrema pobreza y duras condiciones de vida. Rulfo había conocido este pueblo, le gustó el nombre y se lo aplicó al pueblo —literariamente recreado— de su cuento.
El título mismo del relato, «Luvina», centra la atención en el pueblo, no en los personajes y menos en la acción que toman un segundo plano, y lo que prevalece es la descripción del espacio. El protagonista es un paraje, un lugar, un pueblo. Porque, hay que decirlo desde el principio, «Luvina» es un cuento de ambiente, descriptivo, apenas sin acción o fábula, sin un punto culminante ni un desenlace sorpresivo y con personajes poco relevantes. El ambiente eclipsa a todos los demás elementos hasta el punto de convertirse en protagonista, en torno al cual se organiza el cuento. (Luis Leal: «El cuento de ambiente: «Luvina»», en Helmy F. Giacoman: Homenaje a Juan Rulfo. Variaciones interpretativas en torno a su obra, Madrid, Anaya/Las Américas, 1974, pág. 98).
El motivo que se repite y se convierte en el tema predominante del cuento, que se anuncia ya desde el primer párrafo y se mantiene hasta el final, es la desolación, la tristeza, el desconsuelo, el espanto del pueblo de Luvina que rondan por Luvina todos los días del año y que lo presionan a uno contra el suelo pues son como parte integral de la atmósfera opresiva del pueblo.
En fin, Luvina es un lugar aislado, árido, moribundo y fantasmal, en el que casi no se habla ni se trabaja y todo está parado sin movimiento ni tiempo: un lugar moribundo donde se han muerto hasta los perros y ya no hay quien le ladre al silencio… y sólo quedan viejos sentados en el umbral de la puerta, esperando fatídicamente la muerte, solos, en aquella soledad de Luvina.
Por cualquier lado que se le mire, Luvina es un lugar muy triste. Usted que va para allá se dará cuenta. Yo diría que es el lugar donde anida la tristeza. Donde no se conoce la risa, como si a toda la gente le hubieran entablado la boca. Y usted, si quiere puede ver esa tristeza a la hora que quiera. El aire que allí sopla la revuelve pero no se la lleva nunca. Está allí como si hubiera nacido. Y hasta se puede probar y sentir, porque está siempre encima de uno, apretada contra el viento, y porque es oprimente como una gran cataplasma sobre la viva carne del corazón.
Después de la desolación y la tristeza, el otro importante motivo, muy relacionado con aquellas y continuamente repetido como elemento esencial, es el viento, una fuerza que erosiona la tierra y azota inmisericorde a los habitantes de Luvina. Un viento como una pesadilla que amenaza con sus aullidos, y negro como ave de mal agüero; un viento que no deja crecer nada, el cielo nunca es azul, no hay árboles ni plantas. Un viento —ejemplo paradigmático de prosopopeya— que se oye y casi se ve, que actúa como un personaje protagonista, incluso personificado, con sus manos de aire; que rasca como si tuviese uñas, escarba debajo de las puertas y se mete dentro de uno, como un fantasma o un demonio o corre en las noches de luna por las callejuelas del pueblo, llevando a rastras una cobija negra, como si de la misma muerte que escondiera su guadaña se tratase.
Ya mirará usted ese viento que sopla sobre Luvina. Es pardo. Dicen que porque arrastra arena de volcán; pero lo cierto es que es un aire negro. Ya lo verá usted. Se planta en Luvina prendiéndose de las cosas como si las mordiera. Y sobran días en que se lleva el techo de las casas como si se llevara un sombrero de petate, dejando los paredones lisos, descobijados. Luego rasca como si tuviera uñas: uno lo oye a mañana y tarde, hora tras hora, sin descanso, raspando las paredes, arrancando tecatas de tierra, escarbando con su pala picuda por debajo de las puertas, hasta sentirlo bullir dentro de uno como si se pusiera a remover los goznes de nuestros mismos huesos. Ya lo verá usted. Dicen los de allí que cuando llena la luna, ven de bulto la figura del viento recorriendo las calles de Luvina, llevando a rastras una cobija negra; pero yo siempre lo que llegué a ver, cuando había luna en Luvina, fue la imagen del desconsuelo… siempre. ¿No oyen ese viento —les acabé por decir—. Él acabará con ustedes.
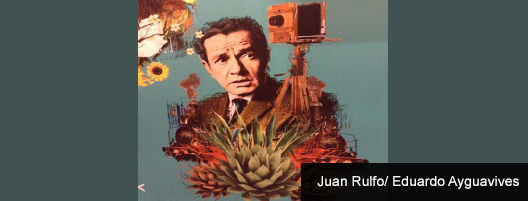
El autor adopta un planteamiento cargado de recurrencias que mantienen un ritmo continuo en la historia y provoca en el lector una sensación de desasosiego y agobio, contagiado por la del propio protagonista narrador, y por la realidad que está describiendo.
Los personajes, los habitantes de Luvina, son sombras borrosas desdibujadas en aquel ambiente fantasmal y asoladas por el clima extremo y la tierra inhóspita, así las mujeres, equiparadas a murciélagos, son un murmullo, una sombra que espera el regreso de un hombre o la partida de un hijo. En fin, toda la narración, las descripciones y los diálogos están impregnados de la desolación, la sequedad, la tristeza y la muerte de aquel lugar maldito que se llama Luvina.
Hay en este relato una crítica social y política puesto que tanto el hombre que va a ir a Luvina como el que regresó de aquel pueblo son maestros rurales llenos de las «ilusiones educativas» propias del gobierno mexicano de los años cincuenta. En esa época tenía yo mis fuerzas…Usted sabe que a todos nosotros nos infunden ideas. Y uno va con esa plasta encima para plasmarla en todas partes —comenta el maestro protagonista. Rulfo muestra el absurdo de la política educativa de un gobierno que desconoce la extrema pobreza y abandono de muchos de sus gobernados.
¿Qué hace la Revolución —se pregunta Claude Louffon— por pueblos como Luvina, con sus viejos escrofulosos, sus mayores vestidos de negro y sus peones que no vuelven más que una vez al año para plantar otro hijo en el vientre de sus mujeres?
Las promesas que el gobierno mexicano ha hecho durante mucho tiempo, promesas de prosperidad e igualdad para todos, los habitantes de Luvina ya hace mucho tiempo que no se las pueden creer.
¿Dices que el Gobierno nos ayudará, profesor? ¿Tú conoces al gobierno? Les dije que sí —También nosotros lo conocemos. Da esa casualidad. De lo que no sabemos nada es de la madre del Gobierno. Yo les dije que era la Patria… Y me dijeron que no, que el Gobierno no tenía madre. —Y tienen razón, ¿sabe usted? El señor ese sólo se acuerda de ellos cuando alguno de sus muchachos ha hecho alguna fechoría acá abajo. Entonces manda por él hasta Luvina y se lo matan. De ahí en más no saben si existe.
Como es notorio, el «realismo mágico» es una corriente —no exclusiva pero sí muy significativa— de la novelística hispanoamericana, surgida a mediados del siglo XX y que tiene como máximos representantes las novelas Pedro Páramo de Juan Rulfo y Cien años de soledad de Gabriel García Márquez. Consiste en la yuxtaposición de escenas y detalles de gran realismo con situaciones fantásticas. Lo maravilloso, lo asombroso e irreal se introduce en la desnuda realidad sin estridencias y sin diluir sus límites, como algo perfectamente natural y aceptado como real, pero que no deja de producir asombro. En palabras de Pedro Luis Barcia, «el realismo mágico es una aclimatación de lo insólito, percibido como naturalmente inserto en el seno de la realidad; esta presencia no es sentida como anormal o alteradora de un orden, ni como agresiva o escandalosa; es vista como asombrosa y atractiva y no como atemorizante, como ocurre con lo fantástico».
El autor mágico–realista suele utilizar un estilo muy expresivo y personal, aunque se mantenga, en general, dentro de un tono objetivo, aparentemente sencillo, preciso y poco adornado. Pues bien, como afirmó Seymour Menton, Los cuentos de El llano en llamas, con una sola excepción, son esencialmente realistas. Esa excepción que el mismo Rulfo reconoció, es «Luvina», magnífico ejemplo del realismo mágico. La visión purgatorial de San Juan de Luvina es tan impresionante como la visión infernal de Comala en Pedro Páramo. (Historia verdadera del realismo mágico, México, FCE, 1998, pág. 206).
Luvina es una ficción literaria pero muy real, un pueblo del México más profundo y pobre, con sus gentes abandonadas, fatalistas, sin ninguna ilusión y sin ninguna esperanza. Pero también es un lugar irreal, mágico, poblado no de cadáveres como la Comala de Pedro Páramo, pero sí de sombras, ruidos y susurros misteriosos, de seres que parecen fantasmas. Un lugar envuelto en una atmósfera de irrealidad por el incesante viento aullador, el viento «negro» que se pasea como un personaje fantástico y amenazador, creando una atmósfera tan desoladora que hará exclamar al narrador–protagonista: ¡En qué país estamos!
Aparte del uso literario del lenguaje popular mexicano que —como arriba se ha dicho— utiliza Rulfo en toda su obra, los más destacados recursos estilísticos de «Luvina», señalados por los principales comentaristas, son lo que se ha llamado «la parquedad y el laconismo esenciales», la monótona repetición insistente de ideas y palabras en boca del hablante incluso dentro del mismo párrafo que, aparte de ser muy expresivas, crean un ritmo lento que ralentiza el paso del tiempo. Otros recursos son el empleo continuo de los símiles o comparaciones —en un cuento de unas trece páginas, la frase «como si» aparece dieciocho veces y el símil «como», nueve veces— y la plasticidad en el uso de los adjetivos, lo que incrementa el ambiente de desolación y desconsuelo; además de las personificaciones, las alegorías y, desde luego, ese vocabulario popular repetidamente aludido, que, mediante coloquialismos, mexicanismos, expresiones populares y las continuas elipsis, proporciona el colorido recreado del habla local.
Por último son de notar las imágenes que acercan y confunden a los personajes con los elementos y fenómenos naturales que los rodean y que resaltan por su gran expresividad en boca de este maestro rural, que más que describir, evoca una realidad muy dura con una forma narrativa de gran belleza.
Claude Couffon insiste en el acierto y la importancia de la imagen sonora en varios de los cuentos de El llano en llamas y, particularmente, en «Luvina»: Cuando Rulfo escribe en «Macario»: las cucarachas truenan como saltapericos cuando uno las destripa. ¿Quién puede escapar al eco de esta imagen brutal? ¿Y en «La Cuesta de las Comadres» quién no oye un ruido extraño cuando el asesino da un puntapié al muerto que retumba como un tronco de árbol seco. ¿Y quién no comparte la angustia de los campesinos de «Nos han dado la tierra» cuando uno lee «Cae una gota de agua, grande, gorda, haciendo un agujero en la tierra y dejando una plasta como la de un salivazo», nosotros esperamos a que sigan cayendo más y las buscamos con los ojos. Pero no hay ninguna más. Podríamos multiplicar los ejemplos. Prefiero, para acabar, copiar este pasaje de «Luvina» en el cual la imagen sonora me parece particularmente obsesiva. Vemos al nuevo maestro de la escuela llegar con su mujer y sus tres hijos a un pueblo desierto y, como no encuentran ni una posada, pasan la noche en la iglesia. De repente oye un extraño rumor de alas:
Era como un aletear de murciélagos en la oscuridad, muy cerca de nosotros. De murciélagos de grandes alas que rozaban el suelo. Me levanté y se oyó el aletear más fuerte, como si la parvada de murciélagos se hubiera espantado y volara hacia los agujeros de las puertas. Entonces caminé de puntitas hacia allá, sintiendo delante de mí aquel murmullo sordo. Me detuve en la puerta y la vi. Vi a todas las mujeres de Luvina con su cántaro al hombro, con el rebozo colgado de su cabeza y sus figuras negras sobre el negro fondo de la noche. («El arte de Juan Rulfo», en Recopilación de textos sobre Juan Rulfo, La Habana, Centro de Investigaciones Literarias Casa de las Américas/Madrid, SSAG, 1995, pág. 149).
En fin, como acertadamente comenta Genaro Eduardo Zenteno Bórquez, «Luvina» supone una revolución y un cambio con los relatos de la miseria en el campo escritos con anterioridad. En estos otros cuentos lo terrible se plasma en hechos concretos puntualmente definidos y aislados: asesinatos, violencias de todo tipo, humillaciones, etc. En cambio, en San Juan Luvina la tragedia es más terrible porque es totalizadora e inescapable: puede respirarse y sentirse en el ambiente, en el paisaje, pero sobre todo en las condiciones ancestrales que han marcado las mentes de los habitantes de un pueblo específico, que sin embargo puede ser cualquiera. («Luvina» un cuento inusitado (tesis), Universidad de Colima, Facultad de Letras y Comunicaciones, mayo de 1998, pág. 77).

«Luvina» es, tal vez, la más acertada expresión literaria, la más amarga y desolada, que pueda darse de la soledad, resignación e inmovilidad de un pueblo y unas gentes, de un clima y un territorio. Y al finalizar la lectura nos damos cuenta de que todo el abrumador peso del relato cae implacable y únicamente sobre la persona del maestro rural. Las últimas palabras que pronuncia este oscuro protagonista narrador, antes de caer definitivamente derrumbado sobre la mesa de la cantina, son el punto culminante de la tensión, la patética y amarga aceptación del vacío y la destrucción de un hombre que ya no tiene nada de donde agarrarse. Y esa misma derrota también se apoderará, inexorablemente, de ese otro personaje casi irreal, el nuevo maestro que se dirige a Luvina.
San Juan Luvina. Me sonaba a nombre de cielo aquel nombre. Pero aquello es el purgatorio. Un lugar moribundo donde se han muerto hasta los perros y ya no hay ni quien le ladre al silencio; pues en cuanto uno se acostumbra al vendaval que ahí sopla no se oye sino el silencio que hay en todas las soledades. Y eso acaba con uno. Míreme a mí. Conmigo acabó. Usted que va para allá comprenderá pronto lo que le digo…
* * * *
Como ya se ha indicado, los más valorados cuentos de El Llano en llamas, además y después de «Luvina» —para mí su mejor cuento y uno de los más impresionantes relatos en español que he tenido el placer de leer— son «¡Diles que no me maten!» y «No oyes ladrar los perros». Terminamos con unos breves comentarios sobre ellos.
El escritor búlgaro Elías Canetti (1905–1994), premio Nobel de Literatura en 1981, valoró con estas palabras el cuento «¡Diles que no me maten!»: No he conocido cuento más perfectamente construido, más conmovedor y más entrañable. Es difícil encontrar un cuento en donde la emoción, la inteligencia y la expresión se junten y constituyan un heroísmo literario.
Rulfo proyecta en este cuento algunos recuerdos familiares. Su padre, Juan Nepomuceno Rulfo —don Chano— tuvo unas palabras recriminatorias con un vecino suyo, llamado Guadalupe Nava Palacios por haber metido el ganado en las tierras de aquel y le exigió que no volviera a hacerlo. A Lupe Nava, que era un jovenzuelo borracho y pendenciero, pero un tanto creído por ser hijo del presidente municipal de Tolimán, aquellas enérgicas palabras le parecieron humillantes y, sin más motivo, asesinó a don Chano, disparándole por la espalda, un día del año 1923. Por cierto, el asesino nunca fue detenido.
En el relato se advierten tan curiosas coincidencias con el suceso familiar descrito, que no se puede dudar de que Rulfo lo tuvo muy presente al escribir el cuento. Don Lupe Terreros es asesinado por Juvencio Nava, porque aquel le negó el pasto para los ganados y le mató un novillo que había entrado en sus tierras. Así pues, el suceso histórico fue muy parecido e incluso el nombre y apellido del asesino real se mantiene, aunque bifurcado en los dos protagonistas del cuento.
Se trata de una dramática historia de muerte, culpa y venganza. El ahora viejo y derrotado Juvencio tuvo que matar entonces a don Lupe Terreros «porque siendo su compadre, le negó el pasto para sus animales». El coronel Guadalupe Terreros tiene que matar ahora al asesino de su padre. Y Justino, el hijo del viejo Juvencio, no podrá hacer nada por su padre, sólo llevar, echado sobre el burro, su cuerpo muerto, acribillado a balazos.
El relato está construido mediante cinco partes con marca de separación en el texto. La primera es un diálogo sin ningún preámbulo entre Juvencio y Justino. La segunda es una descripción narrativa en tercera persona, y en la que se comienza a explicar, desde el presente, el suceso desencadenante. La tercera es un monólogo en primera persona del propio Juvencio en el que sigue narrando lo sucedido, monólogo que deja paso sin solución de continuidad a una larga narración en tercera persona, que completa la historia antigua. La cuarta parte, en presente, es un diálogo entre el coronel, un soldado y Juvencio, pero sin que el primero se digne dirigirse directamente al asesino de su padre. Y, por fin, la última parte es una narración con la que el autor omnisciente deja cerrada la historia. Las cinco separaciones son partes aparentemente dislocadas o fraccionadas pero que el lector recompone y completa fácilmente en la lectura de la historia. La primera parte, en un orden cronológico o lineal, ocuparía la cuarta o penúltima.
El título del cuento, que sintetiza el aspecto dramático del relato, es el ruego angustioso de Juvencio repetido como leitmotiv dos veces: en la primera parte dirigido a su hijo y en la cuarta al coronel.
La focalización o punto de vista, el monólogo interior, el perfecto ensamblaje entre narración y diálogo, los recursos de retroalimentación o flash–back, la estructura de final cerrado, además del logrado análisis del protagonista y la acertada incorporación del habla popular mexicana, característica siempre patente en la narrativa rulfiana; todo ello organizado e integrado con originalidad y acierto, da como resultado un relato en estado puro al que nada le sobra ni nada le falta.
El extraordinario cuento «No oyes ladrar los perros» brinda un ejemplo paradigmático del arte de Rulfo. Se trata de una conmovedora parábola de amor paternal en la que vemos a un viejo cargando sobre sus hombros el cuerpo herido del hijo bandolero y tratando de salvarle la vida, mientras reniega de él por la vergüenza que le causa. La enorme concentración dramática que alcanza el texto no sólo se debe a su brevedad, sino a la forma austera de su composición; los sucesos son mínimos, pues todo se reduce a la contemplación de esa terrible imagen física de dos cuerpos entrelazados en su penosa marcha nocturna, cada uno con su propia agonía, pero con un doloroso lazo común; el del padre e hijo. El narrador se coloca, en un arranque in media res, ante una situación que prácticamente no cambia —sólo empeora— y que es intolerable.
Al principio no entendemos bien lo que está pasando y menos la razón por la cual el padre lleva sobre sí al hijo adulto. Pero la imagen es poderosa y lo dice todo: los dos hombres forman un sólo cuerpo, una figura contrahecha en la que el que va «arriba» no puede caminar y el que va «abajo» no puede ver. El desolado y hostil paisaje, que parece dibujado con tintas expresionistas, también divide el mundo en dos partes: la espectral luz de la luna allá arriba, la tierra envuelta en sombras allá abajo.
Se diría que la imagen del padre y el hijo físicamente soldados expresa la más intensa piedad, pero el diálogo —filoso, lleno de rencores y distancias— nos revela que ese amor está rodeado de repudio; por eso el padre no vacila en añadir a la agonía del hijo las duras palabras que tiene que decirle. En su descargo cabe advertir que no hay otra salida: el hijo está muriendo y tiene que escuchar al padre ahora. El monstruoso —y humanísimo— ser que crean acoplados es la más patética objetivación que pueda pensarse de la relación paterno–filial y, en este caso, de su ambivalencia. El lugar común de que los hijos son una «carga» para los padres está aquí concretado en una alegoría sin duda trágica y desgarradora que reencontraremos en Pedro Páramo. Pero el simbolismo del cuento evoca también otras alegorías de origen mitológico, bíblico o estético: la oveja descarriada del Evangelio que el pastor lleva sobre sus hombros, el Vía Crucis de Cristo y su clamor al sentirse abandonado por el Padre, «La Pietá» de Miguel Ángel, el verso de Vallejo que dice: «Un cojo pasa dando el brazo a un niño», etc. Agreguemos que el final nos niega la certeza de la muerte del hijo: el narrador no nos dice que las gotas que caen sobre el viejo son de sangre; sólo que eran «gruesas gotas como lágrimas» (José Miguel Oviedo, Historia de la literatura hispanoamericana. 4. De Borges al presente. Madrid, Alianza, 2001, págs. 71–72).
Antes, en los pueblos, apagaban la luz a las once de la noche y uno no sabía donde andaba nadie en la oscuridad, si la gente estaba afuera o adentro de sus casas, y solo por los perros, por los ladridos de los perros, localizaba a los cristianos, sabía uno que allí vivía gente. (Elena Poniatowska, o.c. ).

5. PEDRO PÁRAMO
En lo más íntimo, Pedro Páramo nació de una imagen y fue la búsqueda de un ideal que llamé Susana San Juan, a la que soñé a partir de una muchachita que conocí a los 13 años; ella nunca lo supo y no la volví a ver jamás en la vida.
Lo más difícil que tuve que salvar para escribir el Pedro Páramo, fue eliminarme a mí mismo, matar al autor, quien es, por cierto, el primer muerto del libro. Es cierto: lo más difícil fue eliminarme a mí mismo de la historia. Primero reuní unas trescientas páginas. Llegué a hacer cuatro versiones, y conforme pasaba a máquina un nuevo original, iba destruyendo hojas, iba eliminando divagaciones… me borré completamente. Primero la había escrito en secuencia, pero advertí que la vida no es una secuencia; pueden pasar los años sin que nada ocurra y de pronto se desencadenan los hechos muy espaciados, roto el esquema del tiempo y el espacio, por eso los personajes están muertos, no están dentro del tiempo o el espacio. Lo que ignoro es de dónde salieron las intuiciones a las que debo su forma: fue como si alguien me dictara. Aquí en los pueblos de México existe la idea de que las ánimas en pena visitan a los vivos. En los caminos, todavía hoy, donde hay un muerto la gente arroja una piedra sobre la sepultura; esa piedra equivale a un Padre Nuestro para la salvación del ánima del difunto. En la novela, todos están muertos. Ya desde que Juan Preciado llega al pueblo con el arriero está muerto. La historia del pueblo se la cuentan los habitantes muertos. Así, el pueblo vuelve a vivir una vez más. Ese ha sido mi propósito, darle vida a un pueblo muerto.
(Mariana Frenk, «Pedro Páramo» en La ficción de la memoria. Juan Rulfo ante la crítica. Compilador Federico Campbel. México D.F., Ediciones Era, 2003).
Lo elaboré durante años, pero no había escrito una sola página. Me daba vueltas y vueltas en la cabeza. Cuando regresé al pueblo de mi niñez, 30 años después, y lo encontré deshabitado, fue cuando obtuve la clave que me indicó que debía comenzar a escribir la novela. Mi pueblo tenía unos ocho mil habitantes, y sólo quedaban unos 150 vecinos; en tres décadas la gente se había ido, así simplemente. Está este pueblo al pie de la Sierra Madre, donde sopla mucho viento; a alguien se le había ocurrido sembrar de casuarinas las calles, y, esa noche que me quedé allí, en medio de toda esa soledad, el viento en las casuarinas mugía, aullaba, en ese pueblo vacío… entonces supe que estaba en Comala, el lugar ese… Comprendí, entonces, que era hora de escribir y nació Pedro Páramo, que es la historia de un pueblo que va muriendo por sí mismo, nadie lo mata, nadie, sólo va muriendo por sí mismo.
Pedro Páramo tuvo una larga gestación. Rulfo sostuvo que la primera idea de la novela la concibió antes de cumplir los treinta años, y, en una carta de junio del año 1947, le confiesa a su novia Clara Aparicio:
No he hecho sino leer un poquito y querer escribir algo que no se ha podido, y que si lo llego a escribir se llamará Una estrella junto a la luna.
Parece ser que, ya al final de la escritura de esta obra, cambió el título por el de Los Murmullos, título, como se ha dicho, no desacertado porque eso es lo que se oye en toda la novela, Ruidos, voces, murmullos: un rumor de ánimas en pena que vagan por las calles de Comala. Sin embargo, poco antes de la publicación, se decidió por el contundente e inolvidable nombre de su personaje principal, Pedro Páramo, aunque Rulfo siempre quiso dejar muy claro que:
Se trata de una novela en [la] que el personaje central es el pueblo. Hay que notar que algunos críticos toman como personaje central a Pedro Páramo. En realidad es el pueblo. Es un pueblo muerto donde no viven más que ánimas, donde todos los personajes están muertos, y aun quien narra está muerto. Entonces no hay un límite entre el espacio y el tiempo. Los muertos no tienen tiempo ni espacio. No se mueven en el tiempo ni en el espacio. Entonces así como aparecen, se desvanecen. Y dentro de este confuso mundo, se supone que los únicos que regresan a la tierra (es una creencia muy popular) son las ánimas, las ánimas de aquéllos muertos que murieron en pecado. Y como era un pueblo en que casi todos morían en pecado, pues regresaban en su mayor parte. Habitaban nuevamente el pueblo, pero eran ánimas, no eran seres vivos. (Foro el Aleph).
Gracias a una beca del Centro Mexicano de Escritores pudo concluirla en cinco meses, entre 1953 y 1954. En este último año algunas revistas publicaron fragmentos de la novela y, por fin, en 1955 aparece como libro, editado en México D.F. por el Fondo de Cultura Económica. Algunos críticos se dieron cuenta de que se trataba de una obra maestra, pero muchos lectores, habituados a las formas narrativas de las grandes novelas del siglo XIX, no supieron captar su innovadora estructura y reaccionaron negativamente.
Juan Preciado promete a su madre ir a Comala en busca de su padre, Pedro Páramo, pero encuentra un pueblo, triste y lúgubre, lleno de murmullos y fantasmas, extraños personajes que conversan con él de forma confusa. Se establece una especie de narrador colectivo, un puzle de relatos, sobre el pasado del pueblo y especialmente sobre el protagonista de la novela, el todopoderoso cacique Pedro Páramo y particularmente su vida con Susana San Juan.
La novela está dividida, no en capítulos sino en sesenta breves secuencias en las que se van entrelazando las diversas historias, la de Juan Preciado y la de Pedro Páramo. Las secuencias narradas por Juan Preciado aparecen en primera persona y con un cierto orden cronológico, mientras que las secuencias que se refieren a Pedro Páramo se narran en tercera persona y en distintas épocas de su vida. Durante una primera parte de la novela aparece más en primer plano el relato de Juan Preciado con los extraños personajes mediante el cual se reconstruye la historia de su madre y del pueblo, y en una parte posterior predomina la historia de Pedro Páramo con Susana San Juan, hasta el derrumbe final del cacique y de Comala.
(Continua siguiente página – link más abajo)
