SANTA SENCILLEZ

Por Luciana Binolfi*
«El espíritu vive en sí mismo, y en sí mismo
puede hacer un cielo del infierno, o un infierno del cielo»
(J. Milton, El paraíso perdido).
88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99… ¡Glup! Tragaba.
Cien masticadas por cada minúsculo bocadito, cien movimientos mandibulares por cada miserable pedazo de comida. Cien malditas veces, cien. Y Ernesto tragaba.
La úlcera que le agujereaba el estómago la tenía desde que lo habían trasladado de oficina. El precario y relativo bienestar que con los años había logrado, se fue de golpe al infierno. En el nuevo puesto había que empezar todo de cero. Hacerse respetar, mantener la distancia con los otros compañeros de oficina, resguardar su integridad y dignidad. En fin, levantar de nuevo una coraza protectora contra la estupidez y mediocridad del ambiente de oficina.
—Mastica, Ernesto, mastica. Acuérdate de lo que te dijo el médico —le espetó en el rostro Estela, su mujer, mientras deglutía como una morsa.
Y Ernesto masticaba. Se pasaba la vida masticando. En el desayuno, en el almuerzo, en la cena. Había reducido la ingesta al mínimo necesario. Ya estaba piel y huesos. Y la úlcera no cesaba. Los dolores lo mantenían despierto toda la noche. Soñaba que masticaba y se despertaba mordiendo la almohada. Estaba hecho un espantapájaros.
88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99… ¡Basta! Ernesto aullaba. Contaba hasta cien antes de enfurecerse contra los portazos que daban los vecinos de al lado.
—Ernesto, cuenta hasta cien antes de ponerte a gritar como un loco. Acuérdate de lo que te dijo el psicólogo acerca de tus ataques de ira —lo amonestaba su mujer.
Y Ernesto contaba y recontaba y masticaba y re masticaba. Se había convertido en un autómata.
«¿Por qué no enloqueces?» le preguntaba el capitán Ahab al herrero en Movy Dick. «¿Por qué no te vuelves loco?» se preguntó a sí mismo Ernesto.
Ernesto, como buen literato diletante, tenía a mano una batería de citas que traía a colación en los momentos adecuados. Le ayudaban a darle cierto cariz estético a su desesperación.
Mientras tanto la ira crecía. Vivía obsesionado con los ruidos. A los portazos de los vecinos los tomaba como una ofensa personal. Cierta paranoia, desarrollada sobre la base de afrentas reales que había sufrido en el pasado, parecía haberse apoderado de su espíritu.
En la oficina era considerado por sus colegas como un caso típico de neurastenia producto de los largos años de institucionalización. Se lo toleraba a disgusto.
En el consorcio se había convocado a reunión extraordinaria para discutir los problemas de convivencia. Vaya eufemismo.
Los vecinos al unísono le echaron en cara su intolerancia y su ira desenfrenada.
Ernesto se limitó a encogerse de hombros y a lanzar una de sus citas: «Entonces una facultad lamentable se desarrolló en su espíritu, aquella de reconocer la estupidez y no poder, ya, tolerarla».
Los vecinos se limitaron a mirarlo con una mezcla de asombro y resignación. Para todos quedaba claro de que se trataba de un serio caso de desequilibrio mental.
—Pero, en fin, ¿se calmará un poco, sí o no? —le preguntó uno de los presentes.
Ernesto permanecía inmutable como una estatua.
—Debería tratar de relacionarse un poco más con la gente que lo rodea —continuó otro vecino usando un tono de calculada condescendencia. Dicho sea de paso era psicólogo.
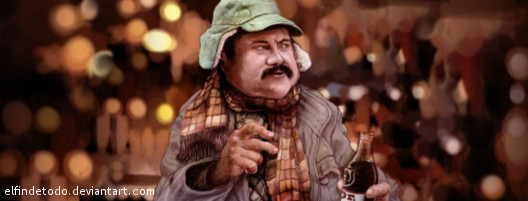
—«Yo sólo me relaciono con mis semejantes, y como no tengo semejantes no me relaciono con nadie» —Ernesto le lanzó la cita al psicólogo, esperanzado de encontrar un interlocutor válido. No hubo caso. Las palabras del talentoso suicida de Nueva Orleans no surtieron el más mínimo efecto. Definitivamente, al mundo le faltaba teología y geometría.
—Pero hombre, vamos, trate de poner un poco de su parte —le dijo la vecina de al lado, la de los portazos.
—«Preferiría no hacerlo» —Ernesto lanzó la frase como una saeta pero el tiro no había dado en el blanco. No cabía duda. Estaba rodeado de ignorantes.
La reunión se disolvió dejando en todos un gusto a fracaso y a futuras desavenencias.
Los días pasaban y Ernesto empeoraba. Ahora había dado rienda suelta a una verborragia desenfrenada y lanzaba improperios contra todo el mundo. Alternaba citas de una elevadísima erudición con exabruptos de lo más ruines. El humor general se enrarecía. Ya se temían represalias.
Se decidió de común acuerdo con los médicos mandarlo a un retiro espiritual en un sanatorio que era famoso por las curas milagrosas de pacientes nerviosos.
Ernesto estuvo de acuerdo. Se despidió de su mujer con un aire de derrota en el rostro y, cuando estaba a punto de lanzar una última cita, acorde a la situación, sonó el timbre del portero y ya estaba abajo el transporte dispuesto a conducirlo al paraíso.
El sanatorio pertenecía a una orden religiosa. Era un lugar en medio del campo, acorde a las ideas decimonónicas de curación asociadas a la bucólica vida campestre. En el claustro de los Hermanos de la Santa Misericordia había una reglamentación muy marcada. En vez de contar, Ernesto debía repetir oraciones como un mantra. También tenía que cuidar de una huerta y alimentar a las gallinas y otros animales de la granja. Realizaba largas caminatas por el lugar acompañado de un hermano de la orden.
La estricta rutina del lugar y la austeridad de la vida en común con los religiosos le sentaban de maravilla. Hallaba cierta voluptuosidad en la ejecución de las tareas simples de todos los días como cocinar, limpiar. Disfrutaba de la compañía y del sentido de comunidad sin la necesidad de la charla insustancial, sumido en un silencio rico y respetuoso.
Todos los días pasaba horas encerrado en la biblioteca que se hallaba en un ala del sanatorio. Un cúmulo de erudición antigua se atesoraba en los libros cubiertos de polvo. El hábito de la lectura, ya de por sí fuertemente arraigado en su personalidad, adquirió dimensiones mayores y más profundas.
Transcurrieron dos semanas y Ernesto pareció recobrar la calma y equilibrio de ánimo.
Volvió renovado. En el tiempo que transcurrió en el sanatorio se ejercitó en el arte de la paciencia y la meditación, y regresó con una máscara de beatífica tolerancia e indulgencia. Se sentía en comunión con los seres y las cosas que lo rodeaban.
Se reincorporó al trabajo con entusiasmo. Obsequió a todos sus compañeros de oficina con artesanías hechas por él en el taller de laborterapia del monasterio. Ceniceros para los hombres, floreros para las señoritas.
En el edificio los vecinos lo acogieron con simpatía y un aire de condescendencia, como de quienes olvidan viejas afrentas sin rencor. También a ellos les regaló licores que había destilado con sus propias manos. Porque Ernesto había aprendido muchas cosas interesantes en el monasterio. Sí, sí, muchas cosas. Principios de química aplicada, por ejemplo.
88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99… ¡Bum! Y de noche, en sus sueños, con una sonrisa de beatitud en los labios, Ernesto contó por última vez.
____________
* Luciana Binolfi es Licenciada en Antropología (orientación sociocultural) de la Facultad de Humanidades y Artes de Rosario, Universidad Nacional de Rosario (Argentina) en 2004. Becaria durante un año y medio por el CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y tecnológicas) para investigaciones dentro del área de las políticas agrarias. Empleada bancaria durante tres años. En la actualidad es traductora de textos en idiomas inglés e italiano y docente particular. Un poema, un microrrelato y un cuento, suyos forman parte de diversas antologías literarias en formato e–book e impreso. Todos como resultado de concursos literarios en los que ha participado.
