TIERRA NUEVA

Por Mario Escobar Velásquez*
Ilustraciones de Sara Serna Loaiza
En una de esas tardes tan calurosas y somnolientas de Urabá en las cuales no sopla ni una onza de viento, con dos muchachones que me servían de ayudantes en las labores de la finca, me encontraba desgranando maíz del de una cosecha ya lejana. Habían permanecido las mazorcas guardadas por sus capachos, y colgadas en ristras del techo y de las paredes del depósito, que era amplio.
Las hojas secas de las envolturas estaban tostadas como palimpsestos, y los granos duros como municiones. Las envolturas crujían sus sequedades cuando se las apretaba. Restos de los filamentos, o «barbas», se deshacían como polvo y hacían estornudar. Guardado, el maíz había esperado la escasez en el mercado, y ahora que tenía buen precio lo había vendido.
Uno de los dos jayanes que me acompañaban en la faena había comentado hacía poco que las necesidades no saben hacer buenos negocios, y que por eso el maíz que él cosechó por el tiempo del mío había rendido muy poco más que el precio de las semillas que lo originaron, añadido de los jornales empleados. Que esa cosecha casi había sido pérdida. Que ellos hubieran querido haber hecho lo que yo hice, pero que Necesidad (la nombró con mayúscula, como a un ser) los había acosado a la venta.
Añadió:
—Por eso, por no tener tratos con Necesidad, es que los ricos no pierden sino el alma.
Lo dijo jocoseriamente, añadiendo:
—No me haga caso. Es que yo soy muy cansón.
Yo no le había hecho caso.
No es que yo fuera rico. Pero si se me comparaba los medios míos con los de las gentes de la región, en donde las necesidades hacían de las suyas, sí que lo era en verdad. Carencias no tenía yo, y ellos sí, a montón.
Afuera el calor chirriaba en las hojas de los árboles, y se me hacía que las enroscaba. Y en las hierbas, cuyas legiones de lanzas delgadas pardeaban. Y en los estacones, secos como la sed, apretujadas las fibras, y en los alambres recalentados de las cercas.
Habituada, la piel de los jayanes estaba seca. Pero la mía chorreaba. Yo tenía cercano un galón con agua apenas azucarada y con limón profuso, y bebía pensando que la sed es medio infierno que quiere crecer hasta infierno completo. Ellos habían rechazado el vaso lleno que les ofrecía, y uno se permitía fumar. Pero afuera. A mí el olor del tabaco quemándose me entra por las narices como ácido.
A pesar de que creía tener duras las manos, cuya piel era capaz de aguantar a un toro en el extremo de una soga, y que manejaban riendas de caballos ariscos y reacios, y canaletes en el río cercano, ya me ardían como si las hubiera tenido metidas en cal viva. Pero las de esos dos eran corindones con dedos. A pesar de que desgranaban a más del doble de la velocidad que yo podía usar, parecían no sentirlas. Yo creo que esas manos les dolían a los granos de maíz, y a los palos endurecidos que hacían de cabo de los azadones, y a los mangos de las hachas, y a las sogas, y a los canaletes, y a la empuñadura de las rulas.
Salí a meter a las mías en agua, para apagarles los ardores. A la sombra, en un balde, con forma de vasija, calcándola, estaba más ligeramente fría que el ambiente. Pensé entonces que el agua era más proteica que Proteo: no solamente era el líquido usual, sino también pedrusco helado, vapor, niebla, nieve, nube. Pero que además se adaptaba perfectamente a cualquier vasija o cauce. Yo vivía pensando cosas como esa.
Miré al río, muy lleno de sí mismo. Ya llevaba en sí las lluvias de más adelante. El río era aguas caminantes que buscaban a la madre, que es la mar. Fulgían, como el vidrio, y los destellos llegaban como dardos y me herían las retinas. Deseé algún viento que llegara desentumeciendo a las hojas de los árboles y a las lanzas del pasto, y pensé en dónde era que se acostaba ese gandul, sesteando.
Entrenados, los ojos percibieron por el rabillo un movimiento lontano, y cuando volteé para verificar pude ver que por el terraplén del caño, todavía como a quinientos metros, venían unos a trancos apresurados. Dos llevaban sobre los hombros una recia vara larga de la cual pendía una hamaca, y a los lados iban otros varios. Pude ver que, como a cada doscientos metros, uno de los varios se iba hacia el carguero del frente, y otro hacia el de atrás, y que con mucha habilidad y sin suspender los trancos recibían la vara en los hombros, acunándola. Y empecé a oír la especie de arrullo apagado que, para dar un compás acelerado a la marcha, emitía cada una de las gargantas que venían. Un poco como la tos seca de un tambor bien acompasado.
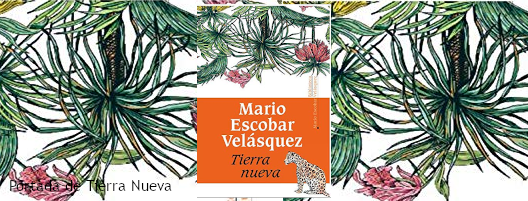
Los dos que desgranaban la dureza de los granos habían oído también el pujido como de tambor, y habían salido con el sombrero sobre las testas anchas, de pelos lisos como agua llovida. Sabían de qué se trataba, y se unirían a la comitiva. Se unirían, como todo el que oyera el «uh, uh». Cada uno sabría que era una emergencia y que mientras más hombros hubiera para sostener la vara y más piernas firmes para llevarla, más ligero se llegaría al pueblo con quien necesitara de cuidados.
Uno de los dos jayanes, el sobrenombrado Pelos, largo-alto junco caminante, flexible, me dijo:
—Es Merlinda. Está desde hace dos días puje que puje bregando a parir. La comadrona dijo que si para hoy al mediodía no se había aliviado, la sacaran. Ahí viene.
Pensé en el espacio tirado en los caminos que nos separaban de Chigorodó: unos catorce kilómetros. Siete de ellos por entre la selva, y atravesando unos pocos claros que el hacha de los colonos había abierto. Y aunque el tizón del verano había empezado ya a arder, habíamos tenido lluvias hasta la semana anterior y el lodo de la selva estaba en el peor de sus humores, que es uno pegajoso, chupador de pies y de botas, el malhumor que adopta cuando empieza a endurecer. Cuando la bota se hundía a cada paso, costaba despegarla. Cuando salía dejaba escapar un sonido obsceno, algo así como un beso de cíclope, estruendoso. Eso hacía difíciles los pasos, que a veces resbalaban. Entonces a uno le parecía que la tierra le asía el empeine y que tiraba para darle un estrellón.
Eran las dos de la tarde. Le dije, sabedor de esos miles de metros:
—Llegarán como a las seis.
—¡Qué va! A las cuatro estaremos en el hospital. Adelántenos unos pesos para gaseosas. Allá sí que tendremos sed, al llegar. Se los di, mientras que le añadía:
—A las cuatro, ni a caballo.
—Nosotros iremos más rápidos que un caballo.
Tal vez fuera cierto. Ya llegaban los de la hamaca, muy rápidos. Pelos me dijo como despedida:
—A Chigorodó llegaremos como treinta. De aquí para adelante se nos juntará mucha gente. Pero irían unos diez, que no habían parado. Le grité:
—Tráigame la prensa.
En Chigorodó, en la agencia, me la juntaban. Como estaba en la finca, a veces hasta un mes entero, la prensa me desatrasaba de calamidades de la nación y del mundo.
Me hizo una seña con la cabeza, asintiendo. Con el otro, recibió la vara sobre los hombros, rápida y eficazmente, él y el otro marcando el mismo tranco apresurado que les tamborileaban los «uh,uh». La hamaca casi no bamboleaba. En el fondo de ella se marcaba una mancha húmeda, roja, de mal agüero. La parturienta iba enteramente cubierta de una colcha feamente rosada. Pensé que iría como en un horno portátil, asándose al vapor.
Vi que lejos, a la vera del pastizal que ya lindaba con la selva, esperaba Mañe, como le decían a Manuel, mi mayordomo. Lo vi que se unía, que me hacía una seña con la mano indicándome la obligatoriedad de ir. Los vi que empequeñecían paulatinos, y que vueltos pulgarcitos fueron entrando al monte. Por un rato seguí oyendo, amortiguado, al tambor ronco del «uh, uh». Y entonces supe que sí llegarían a las cuatro de la tarde, y me pareció de maravilla la solidaridad de esos mocetones, y la eficacia del medio empleado en la emergencia. Supe que el tambor de dos sílabas marcaba el paso, pero que también llamaba. Todo joven que lo oía se apresuraba a salirle al encuentro. Me entré pensando que Necesidad tiene inventos muy eficaces. Ese sería nuevo solamente para mí. Su maquinaria estaba funcionando muy sincrónica, bien aceitada. Debería tener años de uso. Subí a mi estudio, admirado.
Al rato la perra, que siempre estaba a mi lado, pero que dejaba afuera las orejas, patrullando, recogió con ellas algún rumor porque gruñó quedamente, a tiempo que giraba, apuntando con el hocico la dirección de venida de lo que fuera que llegaba.
Salí al balcón, a otear. No es que hubiera nada qué temer, pero siempre fui desconfiado. Desconfiado, y curioso. Vi, a unos cien metros, que llegaba el paso tartajoso de El Judío. Traía ropa y botas de las que usaba para ir al pueblo, medio decentes. Por allí solía ir con ropas llenas de chirlos y remiendos. Tenía El Judío, a toda hora, una mirada torva que me gustaba menos que un vómito, huidiza, de traidor, más torcida que su pata. El apodo que le tenían era peyorativo, porque indicaba que él tenía todas las malas virtudes de un mercachifle: avidez del dinero ajeno, malas mañas para lograrlo, cuando lo lograba, lo cual no era escaso, y un humor ácido como estómago de ulceroso. También le decían «Mercader», con el nombre que tenían igual para un bejuco espinoso del cual era dificilísimo desprenderse, y doloroso, si lograba hincar una de sus uñas corvas, y luego las demás. De él decían que se las pasaba meditando en alguno, pesándolo, conociéndolo para poder engañarlo, y que acababa lográndolo.
Me estuve viéndolo venir. Con él, y nunca más con ninguno otro, yo sentía el impulso de dispararle con el .38 a la jeta, como lo hacía con cada una de las culebras mapanás con que me topaba en los potreros enmalezados, o en el monte. Me regodeaba pensándolo aparando reculadamente la bala, y enviándole otra. El mismo impulso que sentía hacia la miserable criatura arrastrada, capaz de causar tantísimos males, algunos peores que la muerte misma.
El Judío-Mercader era el suegro de Merlinda, la parturienta atorada que iba ya camino del hospital, colgando como un nido de oropéndola.
Escupí, como escupiéndolo. Eso de la escupa se lo aprendí a él mismo, que tampoco se gustaba. Alguna vez en que me había camuflado entre los matorrales de una laguna esperando poder fotografiar una babilla muy recelosa, lo vi de pronto parado al otro lado, mirándose en el espejo azul, caído. Yo mismo veía la imagen suya, invertida. De pronto la imagen de arriba escupió a la de abajo. La saliva espesa, abundante, abrió en el agua mansa la magia de los círculos concéntricos que desdibujaban a la figura húmeda, de pata estevada también. A poco el agua se recompuso. Él, antes de irse, hundió cuanto pudo la punta de la bota en la tierra fácil, y aventó terrones. Ahora los círculos fueron más numerosos, y dispersos se interferían bellamente. Antes de que la imagen se recompusiera, él se alejó, dejando caer insultantes las palabras «viejo pendejo».
No creo que haya tenido otro motivo para haber desviado su camino, que el de verse. Y no se gustó.
Ese era el que venía. Cuando estuvo a mi altura, saludó:
—Buenas tardes, patrón. Ahí está usted, todo parido. Lo dijo porque en el hombro se me apretujaba la bola peluda de un mono tití, todavía mamón, que había rescatado de las manos de alguno que osó dispararle a la madre. Era un bebé, no medía mucho más de doce centímetros, y requería de los mismos cuidados. Con un gotero me había improvisado, poniéndole un trapito en la punta, el remedo de una teta de tití. Y él chupaba.
La frase del Mercader había sido brusca como una pedrada, y peyorativa. Me estaba diciendo «hembra», y «mamá». Yo sabía también decir de esas cosas, si es que era necesario, y le repliqué:
—Es que yo no soy de esa clase de hijueputas que dejan morir a los animales, como algunos de por acá.
Él entendió que el hijueputazo era para él, porque yo lo había reconvenido hacía poco por el perro suyo, cuyas costillas parecían las rejas de una celda de seguridad.

La respuesta fue mascullada. Él añadió, calmo:
—¿Se le ofrece algo para el pueblo?
La pregunta era de la cortesía casi obligada en la región, en donde se carecía de tantas cosas. A más, era una agachada suya. Como esos perros que solo muerden a traición, El Mercachifle se aminoraba si se le enfrentaba. Pero cuando podía, daba dos o tres tarascadas, en ristra. En una vez en que esperaba que yo acabara de prepararme el almuerzo para contratar con él la siembra de un maíz, me había dicho cuando vio que echaba al agua para la sopa una cucharada de aliños en polvo, y unos caldos de gallina en cubos:
—Lo que usted cocina es a base de químicas.
Lo había dicho como asqueado.
Ahora era un martes, y eran más de las dos de la tarde. La gente de por allí, sin excepción, salía en sábados o domingos, y temprano.
—No, gracias. Ya encargué el que me trajeran la prensa, con Pelos.
Y le pregunté, con descaro:
—¿A qué sale usted?
Con descaro, según mis modos. Allá no era descarada la pregunta. Querer saber ese tipo de cosas de los demás era tolerado, y las preguntas se hacían. Él contestó:
—Me quedé muy preocupado por lo de Merlinda, y no me aguanté. Así es que voy a ver en qué puedo ayudar.
El pasmo se me atoró en la garganta, como un feto, y no me dejó parir más preguntas. ¿Cómo era eso de que El Judío se preocupara por alguien, y quisiera ayudar? ¿Que tomara el largo camino trabajoso por hacerlas de samaritano? Me parecía totalmente imposible. Él solamente atendía a sus propios intereses, torcidos los más como su pata. Si me lo hubieran dicho, si no lo hubiera oído yo con mis propias orejotas, no lo creería jamás.
Lo vi irse, gagueando el paso con su pata torcida. Una imagen del Mal, él, sin gracia, achaparrada, y me tomó una desazón atroz con sabores putrefactos, que nacía del no entender. No pude, y no.
Casi a las cuatro la perra oyó primero, como siempre, las charlas y las cancioncillas tarareadas, como viniendo del pueblo, y las indicó girando el hocico en esa dirección. Asomé al balcón y los vi saliendo del monte, despacieando ahora, dos con la hamaca, reída la boca, y creciendo su estatura con lentitud en su venida. Pararon a mi frente con mucha algazara, y yo descendí. Cada uno quería contar que, ya casi en la carretera, Merlinda gritó que «ya está, ya está», y que se destapó de la colcha que la horneaba, y que entre las largas piernas lindas tenía el revoltijo de muchachito y placenta, y que como el primero se negara a respirar lo metieron con placenta y todo en las negras aguas frías de un caño que estaba a la mano, y que ahí sí respiró y gritó, tirando gotas que se le entraron con el aire, estornudadas. Y que todos se rieron, la madre incluso, de ese estornudo de mosquito.
Se enfrentaron entonces al problema de amarrar el ombligo, para desunirlo de la placenta. Alguno lo resolvió desanudándose la cabuya con la cual se ayudaba a sostener los pantalones, y sacó uno de los cordones que la formaban, y lo trenzó bien, finito, y lo utilizaron. Y como ninguno había llevado machete ni navaja, El Pichón aprestó los dientes estupendos y poniendo entre ellos el cordón umbilical lo cortó a la altura deseada. Todo un poco primitivo, pero la eficiencia no dejaba de ir con el grupo. Cuando pude ver el amarre que le habían hecho al cordón me reí un poco, lastimosamente, porque el nudo abultaba demasiado. Me dijeron que no importaba, porque no tardaría más de ocho días en caerse.
El bebé parecía sanote. No lo habían bañado en forma, y parecía engrasado, con tal cual lampo de sangre por el pelo o el cuello. Uno podía creer que en la cabeza tenía pelo como para dos, flechudo. Miraba a todo, descubriéndolo, y se negaba a chupar de la teta henchida, de areola y pezón morados, que Merlinda se empeñaba en que sujetara con los labios. Ella traía en la piel marchita, y en los mechones de la cabeza, pegotudos de sudor, escritas las horas difíciles que tuvo durante tres días. Costaba creer, así mirada, así escrita de sufrimientos y rayada de gritos, que fuera la misma moza garrida que en muchas veces vio uno pasar, deslizada, algo ambiguo en ella, pero bello, de entre jaguar y serpiente, el paso deslizado suavecito entre una indecisión del paso y el vuelo. Algo así también con sus maneras: a ratos uno creía ver en ella cosas en putrefacción, hediondas, que no lograba precisar. Se quedaba indeciso entre pensarla buena o mala.

Añadieron que a la placenta, grasosa y estorbosa, no tuvieron con qué enterrarla. Y como tampoco querían cargarla de vuelta, algo así como un asco respetuoso se los impedía, la tiraron, sin más, en un rastrojo. Pelos, que se había retardado, me contó después que había visto a un perro muy entretenido masticándola. A un perro voraz, que miraba receloso en toda dirección, con miedos de que algún otro garoso saliera a disputarle la presea impensada. Alguna especie de extrañeza debió vérseme, porque añadió:
—La barriga de un perro también entierra. Tal vez un poquito más demoradamente. Usted siempre está pensando en cómo no se puede hacer las cosas. Pero hay muchas maneras, a más de las suyas. Y, total, los perros de por acá nunca comen bastante. A la mancha húmeda y roja de la hamaca la había reemplazado otra mayor, más bermeja. La parida me dijo:
—Deme una gaseosa. Usted siempre mantiene. Vengo seca como yesca.
Le traje una botella y un vaso, pero ella chupó directo de la botella, con una avidez suprema. Le pregunté:
—¿Quiere más?
* * *
El presente relato hace parte del primer capítulo de la novela «Tierra nueva», publicada póstumamente por Sílaba Editores en unión con la Fundación Mario Escobar Velásquez, la Editorial EAFIT, Hilo de Plata Editores y la Universidad de Antioquia, en 2020.
__________
* Mario Escobar Velásquez (Támesis, 25 de noviembre de 1928- Medellín,17 de abril de 2007) Fue un cuentista y novelista colombiano, ganador del Premio Nacional de Novela Vivencias en 1979 y autor de más de 15 libros, entre los que destaca la novela Cuando pase el ánima sola, ganadora del premio nacional de Novela. Gozó de poca fama en vida, pero tuvo amplio reconocimiento como crítico, profesor de literatura y director de uno de los talleres de escritura creativa más importantes en la historia de Medellín.
Dirigió la revista Lanzadera de Coltejer desde la edición No 90 hasta la No 355. Fue director de los siguientes talleres: Taller de Escritores Universidad de Antioquia, Taller de Escritores el Instituto Politécnico Colombiano y Taller de Escritores en Asmedas.
Obtuvo el Premio Nacional de Literatura Vivencias con la novela Cuando pase el ánima sola y el Premio Internacional de Cuento Fernando González con el cuento «¿Te acuerdas, Margaritón?». Recibió en el año 2000 el Premio a las Artes y las Letras del Departamento de Antioquia. Entre sus numerosos libros publicados se destacan: Cuando pase el ánima sola, Marimonda, Toda esa gente, En las lindes del monte, Historias del bosque hondo, Cucarachita Nadie, Tierra de cementerio, Muy Caribe está, Relatos de Urabá, Cuentos completos – Volumen 1 y 2, Música de aguas, Urabá, en hechos y en gentes 1502-1980 y Antología comentada del cuento antioqueño.
En junio de 2017 el fondo editorial de la Universidad EAFIT comenzó la reedición de la mayor parte de su obra.

Excelente muestra del talento narrativo de Mario Escobar. Esa trayectoria literaria, según su biografía, invita a digerir su obra. Favor informarme dónde comprar sus libros (físicos, no virtuales)