CASAS

Por Mónica Flores Correa*
Dublín, junio de 2004.
Estoy en una casa de fachada angosta que da al río Liffey. Es junio de 2004. Con Cristóbal, mi marido, hemos viajado a Irlanda para la celebración del centenario de la caminata de Leopold Bloom, protagonista de Ulises de James Joyce. Estamos en Dublín, la ciudad que Bloom y su autor hicieron mítica. Recorremos las calles, la biblioteca central, la torre Martello, algunos pubs, lugares todos donde transcurre la novela. Y agregamos como un extra, la visita a la casa de las tías de Joyce, escenario del cuento Los Muertos y en la actualidad, centro cultural.
De esa excursión, recordaré la atmósfera de los cuartos sin mobiliario. Fuera del tiempo, una pizca espectral. Habitación tras habitación desnudas; la remisa luz natural por solo adorno. Recordaré nuestro deslumbramiento en cualquier caso, persistente pese a la ausencia de objetos.
Fue aquella desnudez, pienso, la que permitió a nuestra imaginación deambular libre. «Vestimos» la casa con los muebles descriptos en la historia, como cada uno los había imaginado en la lectura.

Esa visita adicional, circunstancial, se convertiría en un episodio significativo. Años después, con el recorrido de la casa en mente, Cristóbal y yo nos abocaríamos a hacer una nueva traducción al español de ese cuento enorme en humanidad y lirismo que es «Los Muertos».
La casa de las tías, así la llamamos como si las señoritas Flynn (su verdadero apellido, no el Morkan del cuento) fueran nuestras parientas, se constituyó en una experiencia única por ser una parte tan destacada del mundo imaginario de Joyce. Y también, por el deseo que nos inspiró de quedar a ella vinculados a través de nuestra traducción.
Pero ha habido otras visitas, otras casas relevantes en nuestros periplos. Parte del goce en los viajes, ha sido, y es, recorrer los lugares donde habitaron mujeres y hombres que hicieron avanzar la historia en el arte, la ciencia, eventualmente la política. Vamos a las casas como en peregrinación: las creaciones de sus dueños de otrora son parte integral de quienes somos (no puedo pensarme sin «Los Muertos»). Vamos con ánimo de aprender y aprehender: la visita nos puede revelar aspectos desconocidos de la personalidad admirada. Y en ocasiones —reconozcámoslo— vamos empujados por un motivo banal: el día de la visita llueve y es lo mejor que se nos ocurre para pasar el tiempo.
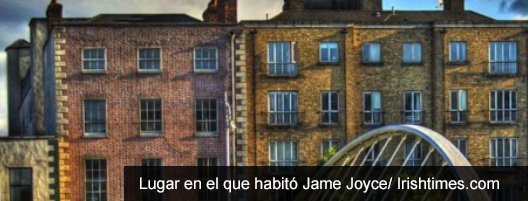
Ha sido un buen número de viajes y de casas. Muchos recuerdos se han borroneado [1]; algunos se mantienen indelebles. La memoria es una criatura caprichosa.
París, Place des Vosges. ¿Por qué recuerdo en particular la casa de Víctor Hugo en una esquina de la recova en Le Marais? ¿Por qué me acuerdo de su elegancia adusta, consciente de su importancia, tan francesa en definitiva, y el barrio hermoso en plena Place des Vosges, y aquellas escaleras? ¿Y por qué dentro de la casa, entre tantos objetos, como memoria me queda la copia, en una de las vitrinas, de uno de sus manifiestos contra la pena de muerte? ¿Por qué ese texto y no su escritorio, o un cuadro o un espejo? Acaso sea el momento de mi vida: cuando visito la casa de Hugo, con la artista y documentalista Silvia Malagrino habíamos estrenado no hacía mucho «Burnt Oranges» —en español «Naranjos»— una película sobre la guerra sucia en Argentina, sobre la violación de los derechos humanos. Hugo, por su parte, luchó incesantemente por la abolición de la pena capital, como parlamentario y como intelectual, en encendidos escritos.
San Petersburgo: otra casa, otra historia de resistencia, de coraje. «Brindo por mi casa en ruinas/ por mi vida cruel, brindo/ por la soledad compartida/ y por ti, yo brindo», escribió en un poema Anna Akhmatova. Recorro los cuartos de una vivienda «comunitaria» en la que habitó la poeta. La casa Fontanny, así se llama, ex palacio Sheremetev durante el estalinismo. Su grandiosidad, reducida desde aquel tiempo a esqueleto gigantesco. Una copia de un dibujo de Modigliani cuelga en una pared. Es un desnudo que el pintor hizo de Anna cuando ambos se encontraban en París, testimonio de un episodio por ella atesorado. De mayor peso, por encima de otros amores numerosos.
Se cuenta que Akhmatova, forzada por la dictadura a mudarse a otra casa comunitaria, no quiso desprenderse, insistió en llevarse el dibujo que le hiciera el italiano.
En esas sillas junto a una pequeña mesa y debajo del cuadro, se sentaba Anna con sus amigos, a quienes dictaba poemas como el citado, que ellos memorizaban para luego quemar los papeles donde los escribían, dejándolos a salvo de carceleros y asesinos. Esa imagen de las llamas, de fuego destructor y protector a un tiempo, crepita sorda en mi caminata por los cuartos.
Viena, el apartamento de Sigmund Freud. Para mi desconcierto, me conmueve más de lo esperado. Como una interpretación sorpresiva de un psicoanalista. Exenta de un sentimiento religioso hacia la psicología, admiro sin embargo al austríaco que puso al inconsciente en primer plano, la materia básica con la que trabajamos los artistas. En el que fuera su consultorio, el diván cubierto por una tela de gruesa textura y tonalidad cálida, captura el interés de los forasteros. No particularmente el mío. Me atraen, en vez, las estatuillas primitivas, las máscaras griegas, piezas de diversas culturas diseminadas en el escritorio, en las vitrinas. Esas criaturas semi oníricas, me remiten a la indagación de Freud en el pasado. Las enigmáticas —¿inasibles?— voces del pasado.

Siempre en esa casa, donde la gente hace comentarios en voz baja con reverencia religiosa, me aparto de las tallas de bocas enormes y ojos vacíos, para asomarme a una ventana. Da a un pulmón de manzana, a árboles de un jardín interior, a ventanas de otros edificios. Freud miró este árbol, me digo posiblemente, estaba allí en su época. En esa vista verde, serena, suspendida en un no tiempo, él meditó sobre los pasadizos de la mente. Sus turbulencias, sus encubrimientos, impertinencias, burlas, sus epifanías. La ventana adquiere una significación más poderosa que el diván. Al menos para mí.
Y es también en Viena donde otra ventana me atrapa con el embrujo de los espejos. El espejo de Alicia o el que atraviesa la Muerte en el Orfeo de Cocteau. Estoy en Mozarthaus donde, informa el brochure, Amadeus Mozart vivió tres de los años más felices de su corta y agitada vida. El período en que esto ocurrió, entre los años 1784 y 1787, es una de las pocas precisiones que en el material impreso ofrece el museo. Después reinan las suposiciones. Se sabe que Mozart con su familia ocupó las habitaciones ahora desnudas del primer piso; que tuvo allí una mesa de billar; que en uno de esos cuartos (¿cuál?), compuso Las bodas de Fígaro y Don Giovanni. Quizás la exactitud no importe: basta con esta sensación de trasponer puertas, correr lienzos inmateriales, perseguir algo enterrado en la entraña del tiempo. De nuevo, nos llaman las ventanas. Por ellas, Mozart se asomó a esa calle empedrada y anodina. Los ojos de Mozart sobrevolaron o se detuvieron en ese rincón incoloro, que su presencia transformó en memorable. Los ojos de niño eterno: díscolo, chabacano, sublime por momentos, formidable.

La calle deja entonces de ser mediocre, se vuelve única.
Y en el vidrio de la ventana, nuestro reflejo se desdobla, o nos parece, en un reflejo fantasmal, siglo dieciocho.
La imaginación se desborda en estas visitas. En lo que uno ve y en las interpretaciones de los guías, basadas algunas en hechos; y otras, en pura especulación. Con fundamento o no, muchos de esos datos tienen encanto. En los Berkshires, un área montañosa al sur de Massachussets, donde Herman Melville tuvo una casa, la guía nos lleva también a una ventana. Da a un cerro azul, que bien podría ser «el lomo de una ballena», nos sugiere la guía. No queda claro si esto es lo que Melville creía ver mientras escribía Moby Dick, o si es un agregado fantasioso de la mujer que nos lleva por los cuartos con autoridad de persona bien informada de su tema.

Sin ventanas esta vez, en el sótano de la casa de Edgar Allan Poe en Filadelfia, otra guía condimenta su explicación aprovechando una mancha de humedad con forma de gato. ¿El animal del cuento de El gato negro? Muy posible, sostiene la guía. ¿Pero, cuántos años tiene esa mancha? ¿Más de cien? ¿Estaba ya allí cuando Poe? ¿Inspiró al autor, instigó a esa mente brillante y esclava de sus demonios? No lo sabremos; tampoco importa. Resignados a un buen número de licencias poéticas, también alentados por ellas, en estas excursiones se derrota al pasado —quizás hasta se le hace una breve burla a la muerte— aunque en definitiva, somos siempre nosotros los derrotados por la legión de sombras susurrantes, la elusividad de las historias.

En cualquier caso, las visitas son provechosas. Y es llamativo, pienso, cómo nuestra actitud va cambiando a medida que transitamos por salas y corredores y escritorios y dormitorios. Entramos en las casas para capturar algo, un poco más del espíritu del creador. Con codicia, con el ánimo de adueñarnos de la llama del hombre o la mujer venerados en el andar por las habitaciones, en la contemplación de los objetos —la pantalla con la cita de Marco Aurelio en la lámpara de Marguerite Yourcenar en su casa en Maine (aproximádamente: el alma es la huésped y la dueña del cuerpo)—; el dibujo a lápiz de Modigliani; el bastón de Freud; el escritorio de Liszt en Budapest, con teclado incluido para el compositor. Pero en ese circular, en el observar, en ese curioso palpar de lo intangible, nuestra avidez se transforma, se aliviana, se vuelve más y más gentil y aparece el agradecimiento —esos creadores nos constituyen, ellos nos han hecho— y al irnos, es por último un abrazo el que nos ha unido a Akhmatova, a Mozart, a Freud o a Poe, al talento elegido, en una casi perfecta cuarta dimensión. Porque el tiempo no importa, pero el espacio sí.

NOTA
[1] Borrado. N. del e.
____________
* Mónica Flores Correa es escritora. Entre sus trabajos, figuran las colecciones de cuentos Agosto (Artepoética Press, 2010) y Dos (Artepoética Press, 2013), así como el guión del documental “Burnt Oranges/Naranjos”, dirigido por Silvia Malagrino, artista residente en Chicago. “Burnt Oranges” recibió el primer premio del festival ReelHeart de Toronto, Canadá, en 2005, y también los premios “Cine Golden Eagle” y “Aurora” de Estados Unidos. Con Malagrino también ha realizado otras colaboraciones para exhibiciones y filmes, y en estos dias ambas trabajan en el proyecto de un libro de arte con texto de la autora. Mónica trabajó como periodista para publicaciones en Argentina, su país de origen. Por esta labor, obtuvo la beca Nieman para periodistas de la Universidad de Harvard. También fue corresponsal en Nueva York para diario Página 12 de Buenos Aires, en los años 90. Actualmente, enseña español y literatura en el Instituto Cervantes de Nueva York. Y escribe una novela, tentativamente titulada “Reunión”.
